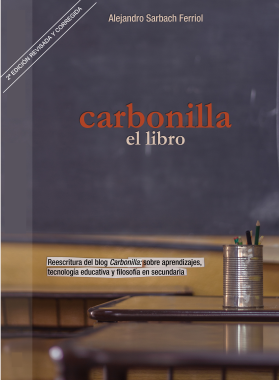Carbonilla, el libro
Entrada actualizada el 17/4/2015 con motivo de la revisión y corrección de la edición original.
Este libro contiene una selección y reescritura de los artículos publicados en este blog, desde sus comienzos a finales del año 2009, hasta octubre del 2004.
Al cumplir treinta años de trabajo docente la administración educativa me ha otorgado la jubilación como profesor de filosofía en la educación secundaria. Esta situación comporta mi alejamiento de las aulas, al menos de manera presencial y continuada; aunque tengo la intención de que no lo sea también de la reflexión y las experiencias educativas.
He considerado que reescribir y editar los contenidos más importantes de mi blog significaba poner un punto y aparte en mi historia profesional; además de permitirme reflexionar, de forma global, sobre mis últimos años de práctica docente.
He intentado adaptar la forma y el estilo propios de un blog a lo que habitualmente se suele considerar un ensayo. No obstante, he optado por mantener algunos rasgos propios de las bitácoras, como, por ejemplo, que cada artículo o apartado tenga una unidad propia, y que entre ellos no haya una necesaria interconexión argumental. Aunque, para ganar en coherencia interna, he decidido no respetar la sucesión cronológica de las entradas, y distribuir sus contenidos en ocho bloques temáticos diferentes.
Manifiesto todo mi agradecimiento a las personas que siguieron mi trabajo durante estos casi cinco años y, en especial, a aquellas que lo enriquecieron con sus comentarios.
Final de curso
Es durante los últimos días del curso cuando vivo con mayor intensidad y desasosiego la enorme distancia que suele haber entre lo que pienso sobre cómo debería ser la educación en secundaria, y la práctica real que los equipos docentes llevamos a cabo, dentro de un contexto institucional que nos condiciona, pero que a su vez sostenemos y reproducimos. La fractura es exterior, recorre el pasillo que separa el aula del patio y aísla los aprendizajes de la vida de los alumnos. Pero también es interior, aleja las reflexiones críticas de nuestro pasado docente; una historia en la que nos formamos para servir a un sistema que ahora más que nunca se muestra en crisis.
Lo que hacemos al finalizar el curso es “evaluar” a los alumnos, es decir ponerles notas, y con ello hacerles responsables de nuestras limitaciones. Si aprueban es porque han estudiado, han prestado atención, se han comportado adecuadamente; si suspenden es porque han hecho más o menos lo contrario. La institución así lo exige y para ello pone reglas muy claras. Los profesores por supuesto que pensamos en todo esto, y muchas veces estamos en desacuerdo. Pero como no todos pensamos igual, ante la posibilidad de que se susciten conflictos entre pares, se suspende el diálogo o la reflexión colectiva: allí está la normativa para zanjar enfrentamientos, los cuales, a final de curso, estando el profesorado cansado y desanimado, suelen ser bastante agrios.
En el caso de mi “especialidad” (filosofía), es en aquellas asignaturas que por ser optativas o merecer escasa “relevancia académica” —Psicología y Sociología en el Bachillerato, o Educación ética y cívica en la ESO– ha sido posible darle más importancia a las “experiencias”, a lo que se “vive” en ellas. Si hay participación, interés o aprendizajes es por cualquier cosa menos por conseguir un aprobado, puesto que generalmente se da por descontado. Son asignaturas que según como se las aproveche acaban convirtiéndose en intersticios del sistema, lugares de experimentación, a veces emocionalmente intensos.
En estos espacios alternativos suele prefigurarse un modelo próximo a lo que podría considerarse como ideal. En ellos, sin que haya notas o evaluaciones –aunque en cualquier momento, y sin que nadie le dé demasiada importancia, se cumpla el trámite de pasar un número a las actas–, cuando se está por finalizar el curso, uno se puede preguntar con toda libertad cómo concluirlo.
En este contexto pues ¿qué significaría concluir el curso? Se trataría de promover una síntesis que integre los significados trabajados durante todo el curso, como el tirón final que ajusta las cuerdas de un paquete, una suerte de insight en el que se consigue que las partes que hasta ese momento parecían dispersas se relacionen cobrando un sentido global y nuevo. Desde una perspectiva sintáctica, sería como arribar a aquel término final de la oración que, con su aparición, da significado a todos los términos anteriores.
Esta manera de entender la conclusión del curso nos permite diferenciar entre la formalidad temporal del final académico –siempre exterior al proceso real, y ajeno a la participación del alumnado– de su conclusión interna y efectiva. Un curso muy bien puede haber finalizado y nadie sentir que haya concluido, o mejor dicho, sentir que no se ha concluido en nada.
Una cosa es finalizar un curso orientado de acuerdo a objetivos –los alumnos que supuestamente los han alcanzado aprueban, y los que no, suspenden– y otra es concluir un curso en el que se ha priorizado la riqueza cualitativa del proceso.
En la primera posibilidad, el final de curso se reduce a una serie de pruebas en las que los alumnos escriben lo que el profesor desea leer, no lo que realmente han aprendido. Y si suspenden no es porque no hayan aprendido nada, sino porque no han aprendido bien la manera correcta de… ¡aprobar el curso!
En la segunda, concluir no significa nunca excluir, dado que no hay una única y exclusiva manera de concluir. No tiene sentido que alguien “suspenda” en el sentido de quedar excluido del proceso. Cada alumno (incluso aquel que para el formalismo institucional ha suspendido) participa y construye su propio proceso, y por tanto debería tener la posibilidad de auto-evaluarlo y, obviamente, de “concluirlo” a su manera. Cada uno debería ser el agente de su proceso educativo y nadie tendría que tener el derecho de sustraérselo.
El curso puede dejar vías incompletas, interrogantes abiertos, espacios para que sean ocupados por la creatividad y la imaginación de los estudiantes. La conclusión puede ser sólo un momento breve, que en su parcialidad, incluso en su insignificancia, sirva como elemento proveedor de sentido para el conjunto. La conclusión no tiene que consistir necesariamente en la misma experiencia para todos. No todos los alumnos terminan el curso de la misma forma. Lo importante es que para la mayoría sí haya habido curso, es decir, hayan experimentado su recuperación como una unidad orgánica.
Así como la programación, los sistemas de evaluación y los contenidos del curso en general son indicaciones que el profesor propone en el comienzo; por el contrario, la conclusión debería ser propuesta por los alumnos, por cada alumno en particular, cada uno con su especial manera dar sentido a la experiencia global del curso. La tarea del profesor sería tan solo generar condiciones para que los alumnos recuperen de manera reflexiva y autónoma lo que han aprendido.
Esto puede llevarse a cabo ocupando los últimos días con actividades en las que se recuerden experiencias, se realicen comparaciones entre lo vivido durante los comienzos y al finalizar el curso, se piense en los momentos agradables y los desagradables, se recuerden contenidos junto a las emociones y sensaciones que suscitó su descubrimiento. También se pueden realizar celebraciones, juegos y despedidas. Concluir no solo es tomar conciencia de lo aprendido, sino también sellar de manera festiva aquello que seguramente los alumnos recordarán en el futuro, más allá de su vida en el Instituto, y que no será precisamente los contenidos de un libro de texto, memorizados la noche anterior a los exámenes.
La renovación del mundo educativo debería comenzar en el claustro de profesores. Aunque esta afirmación pueda parecer obvia, si alguien me hubiera dicho esto no hace mucho tiempo, seguramente me hubiera opuesto con firmeza: ¿cómo que en el claustro?, todo debe comenzar y culminar en la clase, lo importante ocurre dentro del aula, y en la relación con los alumnos.
No es que ahora afirme lo contrario. Pero es que compruebo cada vez más la importancia que tiene, no tanto el claustro o los demás equipos docentes en tanto que instancias institucionales o de gestión, sino más bien como expresión colectiva de una cultura compartida y de un conjunto de interrelaciones personales que, de una forma u otra, siempre terminan condicionando las prácticas del profesorado. Los equipos docentes funcionan, para bien y para mal, como una red dinámica que integra participantes inter-dependientes en un entramado de poderes, de competencias, de afectos y “toxicidades”, de condiciones de posibilidad y también de obstáculos y resistencias.
Suele ser tan fuerte la incidencia de este entramado de interrelaciones y tan compleja su gestión que habitualmente ante el riesgo continuo de conflicto se suele preferir el aislamiento o el silencio profesional y la reducción de las interrelaciones a su dimensión administrativa. Una muestra de ello son las sesiones de evaluación en las que se decide el suspenso o aprobado de los alumnos o se proponen estrategias para resolver dificultades disciplinarias o de control: gestión administrativa de la educación, pura y dura. Todo justificado en un mal entendido respeto por la “autonomía” docente o por la supuesta profesionalidad de los compañeros del claustro.
De la misma forma que en los alumnos la riqueza de muchos aprendizajes suele darse, sin ser muy conscientes de ello, en los intersticios de la vida escolar (el patio, la salida, las excursiones, las horas de estudio cuando no se estudia, cuando falta el profesor); también entre los profesores, la investigación, la reflexión crítica, el intercambio compartido, el compromiso afectivo y la implicación personal suelen darse en “nuestros propios intersticios”: la cafetería, la sala de profesores, los minutos entre clase y clase; rara vez en las sesiones de evaluación, casi nunca en las reuniones de equipos docentes o en los claustros.
Sé que no siempre es así. Sin embargo, también creo que la frecuencia con la que esta realidad se manifiesta puede ser el punto débil de muchos procesos de transformación en las instituciones educativas. Los cursillos de formación pueden darnos recursos didácticos, competencias tecnológicas, nuevos conocimientos de nuestras respectivas especialidades, es decir, hacernos más “expertos”. En estos cursos de “formación continuada” solemos desarrollar una suerte de techne pedagógica, muy alejada de lo que podríamos denominar una phronesis docente. Aprendemos cómo hacer mejor las cosas –que no es poco–, pero no tanto a cómo hacerlas bien. Tal como afirma Elliot citando a Stenhouse:
La racionalidad técnica, o “techne”, como la denomina Aristóteles, es la forma de razonamiento adecuado para fabricar productos, mientras que la deliberación práctica, o “phronesis”, es la forma adecuada de razonamiento dirigida a hacer bien algo. Estas dos formas de racionalidad que subyacen a los modelos de “objetivos” y de “proceso” de planificación del currículum, respectivamente, tienen mucha historia a sus espaldas. Stenhouse denunciaba el encastillamiento de la racionalidad técnica en nuestro pensamiento sobre la educación y su transformación desde una práctica, en sentido aristotélico, en una tecnología. [1]
Considero muy difícil expandir la educación más allá de las rígidas programaciones, hacer de las paredes del aula muros porosos, promover entre los alumnos dinámicas cooperativas, evaluar procesos más que resultados, posibilitar aprendizajes autónomos y formas democráticas de relación, en suma, impulsar todas aquellas transformaciones que den respuestas a las exigencias de una nueva época, si todo ello, de alguna forma no se refleja también en la relación interpersonal que pueda darse entre profesores, lo cual implica una profunda transformación de nuestras culturas de centro.
La construcción de centros para el siglo XXI –y ahora estoy pensando sobre todo en las enseñanzas medias, que es lo que me resulta profesionalmente más próximo– parece reclamar, además de recursos tecnológicos o formación técnica y pedagógica de los docentes, algo tan sencillo y claro como la transformación de las relaciones de trabajo (y por tanto humanas) entre las y los integrantes de los equipos docentes.
[1] ELLIOT, J. (1990), La investigación-acción en educación, Madrid: Ediciones Morata.
Repasando mis favoritos de YouTube he vuelto a ver un vídeo que contiene la primera parte de la presentación que José Antonio Marina hizo del proyecto Fundación SM Aprender a Pensar en diciembre de 2009. Me detengo en el siguiente comentario: “…más que los profesores, son los Centros los que enseñan”.
Esta afirmación podría ser interpretada pensando en los supuestos estándares de calidad institucional que un determinado centro pudiera haber alcanzado: formación académica del profesorado, equipamiento tecnológico, eficiencia de los equipos de gestión, sistemas coherentes de evaluación tanto del alumnado como de los docentes, coordinación interdisciplinar de la actividad académica entre las diferentes áreas.
Desde otra perspectiva, la expresión “el que enseña es el Centro” podría suponer una resignificación de la propia institución educativa, entendida ahora como “entorno de aprendizaje”; es decir, como red de interconexiones, en la cual se tejen experiencias y aprendizajes tanto formales como informales; también como espacio de resultados emergentes, que se producen en los márgenes, o complementariamente, o incluso de manera discontinua respecto de los currículos, las políticas de gestión o las normativas oficiales.
El primer significado contiene una concepción vertical, rígida e institucional de la educación; la segunda, por el contrario, una posición orgánica, horizontal y flexible. La presentación de Marina, especialmente en su primera parte, responde claramente esta segunda concepción. A pesar de haberla realizado ya hace cinco años, creo que conserva toda la vigencia innovadora de entonces.
El Centro, entendido como sistema orgánico, es el que enseña en la medida que es un espacio donde se desarrolla un entramado de conexiones. Desde una perspectiva “conectivista”, el aspecto medular de los aprendizajes está precisamente en la naturaleza de esas conexiones; las cuales, por otra parte, se desarrollan no sólo para transmitir información o procedimientos cognitivos, sino también, y sobre todo, para posibilitar experiencias vitales de aprendizaje, que integren las dimensiones emocionales, éticas y creativas.
En este entramado de interconexiones participan profesores y alumnos, y también todos aquellos vínculos que el Centro pueda establecer con las familias y los entornos más próximos, como el barrio o la ciudad. Las tecnologías digitales de la comunicación permiten extender este entramado conectivo más allá de los límites institucionales, posibilitando convertir los muros del centro en fronteras porosas, proclives al intercambio con realidades contextuales, cada vez más amplias.
En la mencionada conferencia, Marina da cuenta de dos ideas relacionadas con lo anterior: el carácter “emergente” de los resultados, y la naturaleza social de lo que el sistema produce, entendida como “inteligencia colectiva”.
El pensamiento “emergentista”, paradigma explicativo de las transformaciones, tanto del mundo natural como del humano o social, tiene una larga historia. De manera resumida se puede decir que la idea de “emergencia” pone en cuestión las relaciones de causalidad eficiente y la agregación cuantitativa de materiales o de factores –propio de las concepciones epistemológicas mecanicistas– como forma explicativa preeminente de los procesos de cambio. Por el contrario, el pensamiento emergentista entiende estos procesos como transformaciones complejas, no lineales, y que resultan de las formas de interconexión entre los elementos que conforman un sistema. En este sentido, se podría decir que los resultados del sistema más que ser causados, emergen desde su propia configuración dinámica. Las nuevas realidades emergentes sólo pueden ser comprendidas desde un plus de configuración que otorga nuevos sentidos a la suma de las partes, siguiendo el enunciado clásico del “emergentismo” de que el todo siempre es más que la suma de las partes.
Desde esta perspectiva, el esfuerzo por aumentar la calidad educativa estaría puesto en enriquecer las interconexiones que se promueven durante las experiencias de aprendizajes, y aumentar así las condiciones de posibilidad para que “emerjan” fenómenos nuevos, y no tanto en dotar de recursos externos y en controlar el cumplimiento de determinados programas en relación con la consecución de objetivos predeterminados.
Por otra parte, el constructo “inteligencia colectiva”, especialmente recuperado desde el desarrollo de las nuevas formas de comunicación, promovidas por la web2.0, complementa la comentada idea de emergencia. Si la realidad de los procesos educativos sólo puede ser entendida como complejas interconexiones que desbordan los programas y las exigencias institucionales, también tendrán que concebirse sus resultados como productos sociales, con autorías compartidas y reconocimientos solidarios.
Socialización, pactos e innovación educativa
Versión PDF para descargar

Fuente de imagen: http://www.freepik.es
Socialización y resistencias al cambio
La socialización ha sido definida por la sociología y la psicología social como el proceso de aprendizaje e interiorización de aquellos valores, pautas de comportamiento y referencias cognitivas que caracterizan un determinado entorno cultural, y que son necesarios para su mantenimiento y reproducción. El resultado de este proceso de socialización es la construcción y consolidación en los individuos de una “personalidad social básica”, la cual integra, en un contexto de aceptación y normalidad, un conjunto de posiciones (estatus), y de papeles o funciones (roles) derivadas de dichas posiciones, según las expectativas sociales que estas generan.
Se puede hablar también de una “socialización escolar” que incluye, desde la interiorización de las funciones más generales del sistema educativo, hasta los hábitos cotidianos, la distribución de los espacios o la reglamentación disciplinaria. El aspecto fundamental de esta interiorización por parte de todos los agentes (docentes, alumnos, padres y madres, directivos, conserjes, administradores) es el carácter de normalidad atribuido a los rasgos y formas de funcionamiento del sistema. Normalidad en un doble sentido: como aceptación de lo que es frecuente o habitual, pero también, y sobre todo, de lo que es considerado como únicamente posible.
Este efecto socializador afecta a todos los agentes, incluidos naturalmente los estudiantes. Y destaco la inclusión de los estudiantes, porque en tanto que usuarios centrales de los servicios educativos suelen ser los más afectados por las contradicciones del sistema educativo –que no los únicos–, y los que en mayor medida manifiestan su rechazo –lo que no significa su cuestionamiento–. Los estudiantes también suelen ser, paradójicamente, los que con mayor fortaleza asumen la “normalidad” y la necesaria inmovilidad del sistema. Muestra de ello es que cuando un docente promueve procesos de innovación de manera personal y aislada –no como efecto de una disposición institucional o de un acuerdo del colectivo–, suele encontrar también en los estudiantes frecuentes muestras de resistencia al cambio. Estoy presuponiendo, claro está, que las innovaciones se dan de manera vertical y sin el respaldo de la institución; y, por otra parte, que no se trata de “innovaciones demagógicas”, es decir, concesiones a la presión que produce el tedio o a la resistencia habitual ante las tareas.
Ejemplo de esta resistencia al cambio es la actitud de aquellos alumnos que prefieren clases magistrales, ordenadas y claras, que permiten tener buenos apuntes y sacar notas altas en los exámenes; y que experimentan desconcierto y dificultad para tomar iniciativas cuando el docente abandona la centralidad del aula y habilita espacios de hegemonía compartidos. Otro ejemplo puede ser la aceptación unánime de los debates cuando estos se dan dentro de una dinámica competitiva e informal, del tipo propio de las tertulias televisivas; pero la emergencia de importantes dificultades, cuando no rechazo, si se trata de promover dinámicas rigurosas de investigación colaborativa, con todo lo que esto implica.
Siempre será prudente y saludable no olvidar que el efecto socializador del sistema sobre los comportamientos del alumnado suele ser muy potente y efectivo. Parece difícil impulsar modificaciones en los sistemas de aprendizaje si previa o simultáneamente no se ha promovido un des-aprendizaje en los estudiantes de aquellos axiomas que sostienen y otorgan carácter de “normalidad” a las habituales formas pasadas. A esto habría que agregar que estas modificaciones, si son iniciativas individuales, corren el riesgo de ser tomadas como las peculiaridades de algún “profe friki”, y producir conflictos con los demás agentes de la institución escolar. (Pienso ahora, por ejemplo, en la utilización de teléfonos móviles para realizar actividades en el aula, sacar fotos o filmar reportajes dentro del instituto, o proponer actividades en redes sociales como Facebook o Twitter).
Pactos e innovación
Todo espacio de interacción social se constituye y desarrolla mediado por un entramado de contradicciones: el conflicto y las formas de su gestión definen su naturaleza y sus identidades. Naturalmente que esto también ocurre en las instituciones educativas, en las que los diferentes niveles de gestión son principalmente niveles de gestión de conflictos: para que una institución pueda funcionar con normalidad es necesario que se consoliden formas de resolución estables y eficaces, mediante los usos y las tradiciones internalizados por el colectivo, o bien a través de la promulgación de normativas específicas. Se podría decir que estas formas de gestión de los conflictos toman la forma de pactos; muchos de ellos conscientes y expresos, como los contenidos en las normativas o acuerdos establecidos por el claustro docente o el consejo escolar, y muchos otros –quizás los más– expresados en hábitos sociales que acaban asumiéndose como parte del contexto de la normalidad, es decir, aquel contexto por fuera del cual nada parece posible, incluso a veces ni siquiera concebible.
Cuando un alumno estudia para aprobar exámenes, está siendo partícipe de un pacto, que si bien él no ha acordado voluntariamente, sin embargo, por mor de la socialización escolar ha aceptado como el único espacio posible de lo educativo; y que podría resumirse en la siguiente afirmación: la finalidad principal de la educación más que aprender es conseguir determinadas acreditaciones. Pienso ahora en aquella frase recurrente, que aparece con mayor frecuencia cuanto más alejada se sitúa la práctica docente de las convenciones curriculares: “¿…y esto entra profe?”. Y si no entra (obviamente en los exámenes) se trata entonces de ampliación, es decir, complicación innecesaria.
La sustracción a un alumno de su teléfono móvil por tenerlo conectado en clase, se justifica aduciendo de manera expresa los efectos negativos que pueden ocurrir si esto se permitiese de manera generalizada: facilidades para copiar en los exámenes, establecer comunicaciones que distraen a los alumnos de sus obligaciones escolares, sacar fotos de compañeros y profesores y luego publicarlas en las redes sociales; en definitiva, la posibilidad de que, dentro del ámbito escolar, los alumnos construyan espacios propios de comunicación que escapen al control docente. En este caso nuevamente estamos ante un pacto o acuerdo entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los unos, desde la formulación explícita de una norma que se incorporó en los reglamentos de régimen interno de muchos institutos poco después de que se masificara el uso de la telefonía móvil. Los otros, acatando dicha norma desde la contrariedad o el enfado, pero siempre aceptando que si no la cumplen estarán cometiendo una infracción que no es cuestionable.
Podría ocurrir que algún docente innovador propusiera la modificación de la normativa vigente y que se permitiese por ejemplo, utilizar de manera excepcional los móviles en el aula. En este caso estaríamos ante una modificación de la norma pero no del pacto de la cual la norma es tan sólo su garantía de cumplimiento. Es posible pensar en muchos ejemplos más. Y observar con mayor detalle cómo ese proceso de socialización escolar, para poder dar respuesta de manera eficaz al conjunto de conflictos, ha consolidado una trama de pactos o acuerdos que seguramente fueron eficaces en su momento, pero que al cristalizarse (es decir, al perder su capacidad de readecuación) se consagraron inamovibles dentro del campo de la normalidad o de lo posible. Entonces, cuando sus efectos o la agudización de las contradicciones lo exigiera, sería posible que nuestro docente innovador propusiera cambiar las cosas. En estos casos, y a pesar de las buenas intenciones, con frecuencia se termina cambiando únicamente las normas o las disposiciones expresas, y los pactos profundamente cristalizados permanecen. Así vemos con frecuencia como las innovaciones fracasan, los agentes progresistas se decepcionan, las antiguas normas se restablecen y los agentes conservadores se tranquilizan al comprobar que todo sigue igual que siempre.
Pactos tecnológicos
Uno de las “pactos” más consolidado y fundamental en nuestro sistema educativo es aquel que prescribe que la función de enseñar pertenece en exclusiva al docente, y la función de aprender a los estudiantes, que para eso son “discentes”. Pablo Freire describía la educación vigente como “bancaria”, esto es, como el depósito de saberes, que realiza de manera activa quienes supuestamente los poseen (los profesores), en aquellos que, desde su vaciedad ignorante, pasivamente los reciben (los estudiantes). Lo que seguramente expresa de manera más clara esta “centralidad docente” en el aula es la organización del espacio y la forma como se utilizan los recursos.
Cuando comenzaron a incorporarse en el aula las nuevas tecnologías, se vio en ellas muchas posibilidades para transformar las dinámicas de aula promoviendo la participación y el protagonismo de los alumnos. Un gran número de aulas fueron dotadas con pizarras digitales, sin embargo, me atrevo a decir que las posibilidades interactivas de estos artefactos fueron exploradas por un número considerablemente reducido de profesores. En muchos casos permanecen apagadas, y en el mejor, se convirtieron en magníficos proyectores de presentaciones o de vídeos. Las pantallas digitales se convirtieron en estos casos, en la versión digital de las antiguas tarimas: mayor visibilidad, mayor control y también mayor atención y silencio disciplinado por parte de los alumnos. Nuevamente nos estaríamos encontrando ante la modificación de los objetos (espacios, recursos y también normativas) dejando que permanezcan aquellos pactos profundos de cuyo sostén los objetos antiguos dependían.
Otro ejemplo para analizar es el de la omnipresencia de Internet en la vida de los alumnos, ya sea mediante el uso de ordenadores, tabletas y sobre todo de teléfonos móviles. Sin embargo, la utilización de estas tecnologías digitales específicamente para el desarrollo de experiencias de aprendizajes, no siempre ha sido del todo satisfactoria, al menos en lo que respecta al grado de receptividad o entusiasmo generado en los estudiantes. Curiosamente los llamados “nativos digitales”, a la hora de establecer vías de comunicación, participación o de búsqueda de información mediante las nuevas tecnologías, suelen poner de manifiesto serias dificultades, cuando no expresar franco rechazo; lo cual, una vez más creo que pone en cuestión dicho calificativo, entendido como una ventaja competencial o un factor de motivación efectivo. Es verdad que las redes sociales, la telefonía móvil y el acceso a plataformas audiovisuales resultan para nuestros alumnos un medio familiar sumamente conocido. Sin embargo, también creo que se ha de reconocer que todo esto pertenece más al ámbito de lo lúdico y relacional, sin integrarse de manera sustancial en los pactos educativos que constituyen la vida escolar. Para la mayoría de los alumnos como para los docentes en general las nuevas tecnologías no han formado parte de su socialización escolar –es posible que ahora esta realidad ya esté cambiando–, y por tanto, en lo que a recursos se refiere, el pacto se sigue sosteniendo en los libros de texto (en el mejor de los casos, en sus versiones digitales), las libretas de apuntes o ejercicios y los dosieres fotocopiados.
Revisión de pactos a través del diálogo reflexivo
No se trata de demonizar las prácticas docentes, ni descalificar las capacidades de los alumnos, ni mucho menos las posibilidades seguramente positivas que ofrecen las nuevas tecnologías, sino de intentar comprender la complejidad del sistema y las posibles razones que justifican las limitaciones y el corto alcance de muchas de las iniciativas innovadoras emprendidas. Creo que no hay posibilidad real de modificación de las prácticas si no se toma conciencia primero de la existencia cristalizada de determinados pactos, explícitos o soterrados, entre los agentes, y si no se realizan esfuerzos por revisar y reformular dichos pactos. Esto sólo puede darse a través de procesos combinados de aprendizajes y desaprendizajes en los que participe la totalidad de la comunidad educativa.
Desde estas afirmaciones podría surgir una clara convocatoria al escepticismo: si lo que impide la transformación del sistema es la existencia de pactos cristalizados, ¿quién puede afirmar que no son esos mismos pactos los que impedirán la consecución efectiva de los nuevos aprendizajes y desaprendizajes? Actitud fortalecida por el hecho de que una de las funciones básicas de las instituciones suele ser su pervivencia y reproducción. Quizás la respuesta a este dilema la vayamos encontrando en una profundización progresiva de la crisis del sistema educativo, puesta de manifiesto en un permanente desajuste entre lo que deseamos hacer y lo que finalmente somos capaces de hacer, y, sobre todo, en los resultados que obtenemos. Lo cual, dada la profundidad de sus exigencias, nos lleve, aunque sea de manera gradual, a encontrar respuestas que estén a la altura de lo que nuestro compromiso docente nos reclama.
Descendiendo a la realidad cotidiana de las aulas, los departamentos, la sala de profesores, el patio, los despachos, el local de la AMPA, la biblioteca o los pasillos, todos lugares que son escenario de socialización escolar, en todos ellos se constituyen y reproducen pactos o acuerdos que permiten estabilizar situaciones de conflicto permanentes; en todos ellos la totalidad de los agentes que participan de la comunidad escolar se manifiestan como lo que son: sujetos activos que de una forma u otra expresan posiciones y participan en contradicciones, en enfrentamientos de intereses y de perspectivas. Ante esta realidad las alternativas pueden ser: vivir las contradicciones o los conflictos como signo de inestabilidad y disrupción, que necesariamente se han de apaciguar al máximo mediante el control y la disciplina; o bien, reconocer que en ellos están justamente las condiciones de posibilidad para redefinir acuerdos y promover procesos de innovación efectivos.
¿Qué hacer en lo concreto? Pregunta difícil que sólo puede ser respondida desde la imaginación de los agentes. Creo que, en general, habría que considerar tres actitudes básicas: reconocer el carácter dialéctico, es decir contradictorio y dinámico, de la realidad escolar, aceptando las situaciones de conflicto como inevitables y dinamizadoras; acercarse lo más posible a una conciencia reflexiva de la naturaleza de los pactos o acuerdos profundos que se constituyen y consolidan en la socialización escolar, lo cual significa resistirse a aceptar que dichos pactos dibujen el único campo posible de normalidad; y, finalmente, impulsar en los diferentes espacios de la vida escolar comunidades de diálogo, cuyo sentido fundamental sea aprender a pensar en lo que pensamos y cómo lo estamos pensando, y, naturalmente extraer conclusiones sobre lo que hacemos y sobre sus efectos. Siempre queda pendiente para continuar indagando la cuestión de cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas para la construcción de estos espacios de reflexión, y cómo se podrían integrar en la actividad escolar de cada día.
Tan solo contemplar el escaparate
La enseñanza de la filosofía en el contexto de la educación secundaria
Los docentes de las enseñanzas no universitarias –en España, los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, con alumnos de 12 a 16 años; y los dos cursos del Bachillerato, con alumnos de 16 a 18– estamos inmersos en una cultura institucional que, en mayor o menor medida, presenta las siguientes características:
Los profesores de filosofía participamos junto al resto de nuestros compañeros docentes de esta cultura institucional, lo cual nos lleva a compartir sus contradicciones y limitaciones. Sin embargo, las características específicas de cada asignatura hacen que estos rasgos propios de todo el sistema se manifiesten de diversas formas. En el caso de nuestra especialidad, está claro que vivimos flagrantes contradicciones entre sus objetivos curriculares y las formas didácticas que habitualmente aplicamos en el aula. Por ejemplo, no parece posible promover el “pensamiento crítico” o desarrollar la “autonomía reflexiva” manteniendo estilos de enseñanza academicistas, consistentes en la transmisión memorística de contenidos sueltos a la manera de “píldoras filosóficas” o “filosofemas”, y reduciendo la participación de los alumnos a tomar apuntes de clase mientras el profesor explica –no pocas veces he comprobado que estas “explicaciones” se reducen a meros dictados–, memorizar los contenidos de algún manual y reproducir todo ello, lo más fielmente posible, en exámenes trimestrales.
Esto no excluye que, con frecuencia, muchos docentes realicen esfuerzos considerables para dejar espacios a la participación en debates o actividades de naturaleza más práctica, tales como la redacción de comentarios de textos filosóficos o el trabajo en grupos colaborativos sobre determinados temas de investigación. De todas formas, pareciera que la orientación didáctica predominante en nuestras clases de filosofía va en un sentido contrario respecto de los objetivos asignados a la filosofía: “aprender a pensar”, “desarrollar un pensamiento crítico”, “estimular la flexibilidad y la tolerancia”, “identificar y revisar las actitudes dogmáticas”, etc.
Solo desde el escaparate
Otra de las peculiaridades que parece presentar nuestra asignatura es que su propio contenido facilita la evidencia de estas contradicciones. Es más, su estudio por parte de los alumnos, no pocas veces les lleva a detectar estas incoherencias y, salvo en el caso de contextos excesivamente rígidos o autoritarios, a denunciarlas en clase. Se podría decir que la conciencia de la distancia entre los contenidos curriculares y la acción educativa paradójicamente es efecto de la propia naturaleza de dichos contenidos filosóficos, por muy contradictorias que sean sus formas de transmisión.
Ya nos vale al menos la conciencia de las posibilidades, incluso de aquellas que nunca se realizan. Éste sería el valor de las promesas; y la asignatura de filosofía, por lo general, no deja de ser más que una gran promesa que pocas veces llega a cumplirse. (La primera unidad del temario del primer curso de bachillerato trata sobre la pregunta «qué es la filosofía». Muchos docentes la dejamos para el final argumentando que la respuesta a esta pregunta sólo puede darse luego de haber tenido alguna experiencia concreta sobre lo que es filosofar. Respuesta muy razonable; pero que alguna vez me hizo sospechar sobre la coartada que quizás ocultaba: poner como tema de la primera unidad lo que es la filosofía podría desvelar la inconsistencia del resto del curso, al menos con relación a lo prometido en su comienzo)
La filosofía como asignatura puede tener la curiosa virtud de que, incluso dentro de un modelo contradictorio con la propia naturaleza del pensamiento filosófico, en tanto que pensamiento crítico y creativo, siempre y a pesar de todo, acaba produciendo un efecto al menos propedéutico. Algo así como cuando contemplamos unos dulces muy apetecibles en el escaparate de una pastelería: no llegamos a entrar porque no tenemos dinero o tenemos prisa o estamos haciendo régimen para adelgazar, pero al menos nos enteramos de que los pasteles están allí, y que en algún momento de nuestra vida podremos entrar y disfrutar de su degustación. El academicismo filosófico, en muchos casos, y sobre todo si es un academicismo ameno o participativo, puede revelar el atractivo de una forma nueva de pensar o de ver el mundo, aunque no alcance para llevar a los alumnos al interior de su práctica efectiva.
Entre el profesorado de filosofía hay excelentes docentes, capaces de transmitir todo el atractivo de la filosofía; sin embargo, creo que a veces es precisamente el brillo de su propia excelencia lo que les impide promoverla en los alumnos. Pensé en esta situación cuando realizaba una entrevista[1] a un grupo de estudiantes de bachillerato en un instituto de Barcelona y comprobaba su ambivalencia respecto de la asignatura. No dudaban en manifestar las ventajas y el sentido de estudiar filosofía –afirmaban con sus propias palabras: “ayuda a pensar”, “abre la mente”, “permite pensar en cuestiones no habituales”, “muestra la diversidad de perspectivas”, “promueve la comprensión y la tolerancia”– Pero, por otra parte, los mismos alumnos no dudaban en manifestar su insatisfacción por las escasas oportunidades que tenían en clase de expresar y reflexionar sobre sus propias ideas, cuestionando una excesiva rigidez a la hora de cumplir el temario establecido.
Regresamos así a lo anterior: la filosofía en el bachillerato acaba siendo una propedéutica, una antesala de la actividad filosófica, tan bien presentada en algunos casos, que suscita en no pocos alumnos adhesión y entusiasmo. Un atractivo escaparate que, en el mejor de los casos, es capaz de despertar el deseo de acceder activamente a su contenido, pero que la brillante y abrumadora presencia del docente, poco dispuesto a acompañarles en una degustación compartida, les hace permanecer en los umbrales de su acceso. Esta actitud puede esconder en algún sector del profesorado de filosofía la convicción de que los estudiantes no cuentan con “el nivel o la capacidad necesaria” para recorrer los complejos vericuetos del pensamiento, además de un lesivo prejuicio sobre los riesgos que puede implicar el hecho de banalizar su severa trascendencia.
[1] Sarbach Ferriol, A. (2005). ¿Qué pasa en la clase de filosofía? Hacia una didáctica narrativa y de investigación. (Tesis inédita de doctorado). Universitat de Barcelona. Anexos p. 283 [Recuperado el 22/5/2014 de: http://hdl.handle.net/10803/1352]
Supervivencia o distribución de hegemonías
Releyendo un texto de P. Woods[1] me detuve en la idea de “supervivencia”; la cual me llevó, a su vez, al concepto de “control”. Pensé así, en una nueva perspectiva para interpretar la superestructuralidad de las prácticas docentes, valorar sus efectos y reflexionar sobre posibles modelos alternativos.
Woods nos cuenta:
…observé una serie de lecciones de ciencia en las que el maestro, un miembro mayor y muy experimentado del equipo, apelaba a una práctica de dos tiempos, a través de todos los procesos de enseñanza, con aparatos, la realización de un experimento, la extracción de conclusiones, la demostración de su importancia en la industria y su adecuación al interés de los alumnos, todo lo cual le cogía unos ochenta minutos… Era una lección modelo en muchos sentidos excepto en uno: que ningún alumno escuchaba, y era evidente que el maestro sabía que no escuchaban. Normalmente, me parecía, los maestros amonestaban a los alumnos, les pedían atención, pero éste se limitaba a enseñar. La única vez que el maestro y la clase se reunieron fue en los diez últimos minutos de la lección, cuando, por consenso, y en casi total silencio, el maestro o bien escribía observaciones en la pizarra, o las dictaba y los alumnos las escribían en sus cuadernos de ejercicios, para su registro.
… Respecto de la cuestión etnográfica básica (“¿Qué es lo que ocurre aquí?”), me pareció que los maestros, en muchos casos, no enseñaban, sino que más bien “sobrevivían”.
Ante esta última afirmación de Woods, nos podemos preguntar por el significado de esta “supervivencia”. Se trata seguramente de sobrevivir a la crisis de la propia posición docente. Crisis que se pone de manifiesto en una profunda fractura entre la posición (o estatus) y la función (o rol) que de ella se deriva. Se le suele otorgar –no siempre de manera consciente– una clara primacía a la posición sobre la función, revelando así el carácter endógeno y superestructural de muchas prácticas docentes: su propia justificación prima sobre el sentido o la finalidad –que naturalmente sería promover procesos efectivos de aprendizajes–.
Decía al comenzar, que la idea de “supervivencia” me había llevado a la de “control”: parece ser que si he de sobrevivir como docente, necesariamente tendré que controlar circunstancias con un claro potencial de conflicto. La situación del alumno dista mucho de ser la del autodidacta motivado que acude a una fuente de información para adquirir determinados conocimientos. Los procesos de aprendizaje suelen requerir un cierto esfuerzo y, por muy interesados que los estudiantes estén en ellos, sobre todo si se trata de adolescentes, siempre habrá una cierta resistencia a la realización de la tarea, o algún momento de fatiga o de distracción.
El docente para sobrevivir como tal debe mantener el control frente a un grupo de jóvenes que se resisten a un inevitable orden de trabajo. Tres conceptos –supervivencia, control y resistencia–, que, según como se articulen, producirán un resultado u otro. Es posible constatar una retroalimentación positiva entre la supervivencia y el control por un lado, y la resistencia por el otro. Cuánto más se anteponga las estrategias de supervivencia y de control a los procesos reales de aprendizaje, mayor será el desarrollo de respuestas negativas o de resistencia en el alumnado. Y a su vez, el incremento de las resistencias –que pueden ir desde la indiferencia hasta una situación de indisciplina en términos de guerra declarada– provoca la necesidad, a veces angustiosa, de aumentar los mecanismos de control. Una espiral que si no se interrumpe mediante una cambio profundo de estrategia –posibilidad no siempre fácil de realizar–, una negociación o una medida disciplinaria “ejemplificadora”, puede llevar a situaciones que, aunque casi insostenibles, no dejan de ser por ello menos frecuentes (y si no, reparemos en las bajas laborales por estrés, las solicitudes de comisiones de servicio, las reclamaciones de los padres en el Consejo Escolar, etc.)
¿En qué estrategias alternativas se podría pensar? Se afirma con frecuencia que un remedio eficaz para reducir la resistencia de los alumnos a cumplir con sus «obligaciones escolares» es aplicar recursos motivacionales. Esto parece exigir una preparación adecuada de las clases y una predisposición positiva hacia los alumnos que favorezca un buen clima en el aula. Sin embargo, a pesar de que pongamos toda nuestra profesionalidad y energía vital en el desarrollo de clases amenas, no necesariamente estaremos produciendo un cambio profundo y cualitativo en nuestras prácticas. Los recursos motivacionales –y entre ellos se pueden incluir la incorporación de las TIC dentro y fuera del aula– no pocas veces, más que al servicio de aprendizajes efectivos se utilizan para garantizar la consolidación y permanencia del control. En estos casos, seríamos superestructuras innovadoras, tecnologizadas y divertidas, pero superestructuras al fin.
Abordar críticamente la cuestión misma del control podría ser una alternativa. Cuando nos encontramos ante una clase de treinta alumnos podemos decidir reservarnos en exclusiva la gestión del control y la toma de decisiones. O bien, por el contrario, podemos pactar formas de distribución de la hegemonía y la participación, mediante la generación de dinámicas democráticas. La primera alternativa —la concentración de hegemonías— parece ser la más factible y de hecho es la más generalizada. La segunda —la distribución de hegemonías–, sencillamente nos produce vértigo o ni siquiera pensamos en ella como viable; además de no contar por lo general con experiencias, propias o del colectivo del que participamos, que nos puedan servir de referencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, considero que esta segunda alternativa es la vía que permite modificar la superestructuralidad de las prácticas docente, y romper con la subordinación de las experiencias de aprendizajes respecto de las estrategias de control y de supervivencia.
Se trata de un modelo dinámico, que consiste sobre todo en la democratización del aula; que prioriza el aprendizaje de prácticas y valores, tales como el diálogo y la investigación compartida; y que, por parte del profesorado, promueve formas de interrelación en red, evitando en lo posible la centralidad radial del docente durante las clases, y redefiniendo su posición desde un rol no-transmisivo y posibilitador de experiencias efectivas.
[1] Woods, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona/Madrid: Paidós/MEC.
Aprendizajes informales e intermediaciones
“El primer cuidado del hombre
es defender el pellejo.
Llevate de mi consejo,
Fijate bien lo que hablo:
El diablo sabe por diablo
Pero más sabe por viejo”.
José Hernández: Martín Fierro
(Canto XV, segunda parte)
Reconocer la experiencia vital de cada uno como fuente de aprendizajes es un rasgo propio de nuestra cultura más tradicional. Dan cuenta de ello expresiones ya convertidas en lugares comunes, tales como: “el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo” o “aprender se aprende en la escuela de la vida”. Desde una perspectiva cotidiana –que no profesional y mucho menos académica– suele ser especialmente valorada la persona experimentada, quizás más que la persona experta. Estos aprendizajes «experienciales» o «vitales», a diferencia de los que convierte a alguien en «experto», se realizan de manera espontánea y por lo general no consciente. Siguiendo la clasificación de la Comisión de las Comunidades Europeas, y para diferenciarlos de aquellos que adquirimos en las instituciones educativas o en los programas de formación, podemos designarlos como aprendizajes informales[1]
En la actualidad, muchas personas desarrollamos una parte importante de nuestra vida profesional o de relación en contextos no presenciales o virtuales: de hecho, las formas digitales de comunicación en red se han convertido en escenarios privilegiados para el desarrollo de aprendizajes informales. Me pregunto ahora, ¿qué pueden aportar estos nuevos escenarios a esta clase de aprendizajes experienciales? Entre muchas respuestas posibles pienso especialmente en el reconocimiento autoconsciente de nuestros propios conocimientos, lo que ciertamente no es poco.
Por lo general, cuando ha sido «la vida» la que me ha enseñado algo –me refiero a que no fue la escuela o cualquier otra institución educativa formalmente reconocida–, este conocimiento se ha ido acumulando en la privacidad de mis experiencias personales; tan privado o tan íntimo que ni yo mismo lo reconocía como tal. El problema no estaba tanto en la exclusión de estos saberes de cualquier ámbito de acreditación, como en el efecto que esta exclusión tenía en la valoración que de ellos yo mismo tenía. En este sentido, si bien la importancia de las acreditaciones que otorga la educación formal viene dada por la finalidad consciente de llegar a ser idóneos para ejercer determinados oficios –los títulos nos “abren puertas”–, su efecto más profundo es legitimar como supuestamente propio un saber que en realidad es de otros.
Paradójicamente, aquel saber que no me pertenece y en el cual no he intervenido en su construcción es el que reconozco como el único significativo para la construcción de mi identidad profesional. Por el contrario, todo aquello que realmente fue por mí descubierto, y que realmente constituye la base de sentido para el resto de saberes acumulados, es devaluado como saber vulgar, no científico, cotidiano, intuitivo, asistemático, improvisado o arbitrario.
Cuando ponemos en circulación por Internet –por ejemplo, en una red social o a través de un blog– un saber o una experiencia que no pertenece al orden de las acreditaciones formales, el efecto significador[2] parece darse no tanto por la capacidad de realizar aportaciones valiosas –que también–, como por la autoconciencia de un saber que se nos retorna desde ese espejo significador que es la red. Más que poner en circulación ideas geniales –que insisto, también es posible– se trata de que ese entorno de interlocución, al responderme, acredita la existencia de esas ideas como propias. El flujo comunicativo convierte la oscuridad temerosa en la que nuestros saberes experienciales se encuentran sumergidos, en exhibición pública y acreditativa de que lo que pensamos y vivimos nos pertenece, tiene valor, vale la pena compartirlo, sintiéndonos a veces partícipes de aventuras colectivas.
Ahora bien, los efectos que puede tener sobre el aprendiz el hecho de sumergirse en formas digitales y múltiples de comunicación no se agotan en el auto-reconocimiento de los saberes y las experiencias propias, también desarrollan la conciencia del carácter prescindible y con frecuencia obturador[3] de los agentes de la intermediación educativa presentes en la educación formal, es decir, los profesores y la institución educativa.
Los alumnos tienen, en suma, la posibilidad –que no la capacidad automáticamente efectiva– de recuperar su autonomía en la gestión de sus aprendizajes; lo cual, de ocurrir, acaba poniendo en evidencia la fragilidad superestructural de la posición docente. Los jóvenes pueden encontrar en la red el reconocimiento de un discurso –un saber– que la escuela en cierta forma no permite que circule o se exprese.
Dos caras de una misma moneda: por un lado la recuperación de un protagonismo discente tradicionalmente negado y, por el otro, la crisis de la mediación ficticia de los expertos, arrollada por estas mareas comunicacionales.
Ante todo esto diría, quizá de una manera un tanto esquemática, que a los docentes nos quedan como alternativas para escoger, o bien la defensa de la posición del experto, (sostenidos por la legalidad propia de las instituciones, que en su superestructuralidad buscan sobre todo autojustificarse y sobrevivir); o bien, sin temer al cuestionamiento permanente de las posiciones cristalizadas, reconocer, tal como hacía Joseph Jacotot [4], la igualdad de las inteligencias y su efecto emancipador.
[1] Definiciones realizadas por la Comisión de las Comunidades Europeas en: “Comunicación de la Comisión”, Bruselas: 21/11/2001 (ver Anexo 2):
- Aprendizaje formal: ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno.
- Aprendizaje informal: se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio).
- Aprendizaje no formal: no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno.
[2] Cuando digo «efecto significador» me refiero a la mediación de aquel Otro que habita en las redes sociales y participa en la construcción de nuestra identidad digital. En Internet, como en todas las redes en las que se produce intercambio de significados (ideas, sentimientos e intenciones), el sujeto, en el mismo instante que envía un mensaje, produce su contenido teniendo en cuenta la imagen/respuesta de sí mismo que suscitará en el interlocutor. Los individuos desarrollan su identidad a través de flujos de comunicación, siendo a la vez sujetos («Yo») y objetos («Mi») de significación. Esto nos puede llevar a reflexionar sobre otra cuestión, relacionada con una cierta «ética digital»: cada vez que escribo un comentario en la entrada de un blog, o respondo a un tuit, o pulso «me gusta» en una publicación de Facebook, no solo estoy poniendo de manifiesto mi propia identidad digital sino también estoy contribuyendo en la construcción de la identidad de otros. Aquí valdría aquello de que, en parte, somos lo que los demás dicen que somos, y creemos hacer lo que los demás perciben que hacemos, lo cual nos pone en un lugar de indudable responsabilidad.
Cfr. Hargreaves, D. H. (1977). Las relaciones interpersonales en la educación. Narcea, pp 16-18
[3] Utilizo el adjetivo «obturador» en referencia al efecto de cancelación o desautorización que los agentes de intermediación suelen provocar sobre la expresión de los sujetos que pretenden controlar. Al igual que me refiero a los agentes de la intermediación educativa, podríamos hacerlo también en relación a la intermediación sanitaria –médicos, psicólogos, psiquíatras– o la intermediación social –economistas, sociólogos, políticos– En todos los casos se trata de «especialistas» que, al apropiarse de un determinado campo del saber, excluyen del mismo a quienes no cumplieron con las exigencias corporativas de las acreditaciones formales.
[4] Rancière, J. (2003) El maestro ignorante, Barcelona: Ed. Laertes
Superestructuras (2)
Dos versiones y una hipótesis hiperbólica: pistas para una educación no burocratizada

La posición superestructural del docente, en su versión más rígida, no es cómoda ni tampoco fácil de sostener. Su fragilidad puede ser aprovechada por los alumnos; aunque, salvo en las situaciones de disrupción máxima, éstos no lleguen a ser del todo conscientes del poder que potencialmente detentan .
En el otro extremo, y sin abandonar los rasgos básicos de las superestructuras –controlar la realidad y evitar sus transformaciones– encontraríamos aquellas prácticas docentes que, padeciendo una suerte de “síndrome de Estocolmo”, utilizan recursos de aproximación afectiva para mantener un cierto equilibrio en el aula y asegurarse una relativa supervivencia. Es el caso del profesor “enrollado” o “guay”, el cual se manifiesta como uno más en el aula y cuya práctica profesional se caracteriza por la permisividad o la dificultad para proponer reglas o límites.
A partir de la descripción de estas dos versiones de las prácticas docentes superestructurales –una rígida y otra permisiva– me atrevo a proponer en su reverso pistas para identificar lo que podrían ser prácticas no burocráticas, es decir, partícipes e impulsoras de transformaciones efectivas.
Hipótesis hiperbólica
Imaginemos por un momento la siguiente hipótesis hiperbólica: la posición del sujeto autoconsciente, que normalmente ocupa el profesor, se transfiere ahora al alumno, convirtiéndose éste en el protagonista absoluto de sus procesos de aprendizajes.
Sería el caso del lector autodidacta que encuentra en un libro o en una aplicación informática la fuente de sus aprendizajes, y la responsabilidad de la gestión de dicho recurso estuviera exclusivamente en sus manos. En esta hipotética situación, el docente estaría situado en una posición meramente instrumental, equiparable a la del libro o a la de la aplicación informática: un objeto que ofrece un contenido de aprendizaje, y que, además, su propia materialidad resistente marca límites al deseo del aprendiz autodidacta; quedando, de esta forma, la subjetividad del “docente-recurso” vaciada y sustituida por la plena subjetividad del alumno. De esta forma, la anterior superestructura docente, autojustificada en una función cristalizada, se disolvería ahora en el deseo del “estudiante-sujeto”.
[Traducido en términos propios de las tecnologías educativas emergentes, estaríamos hablando de la integración del docente en el “entorno personal de aprendizaje” (PLE) como tan solo un elemento más que participa, desde la autonomía máxima del alumno, en la gestión de sus aprendizajes]
Esta situación parece ser solo posible en nuestra imaginación, entre otras cosas porque el profesor que actúa en un “entorno presencial” inevitablemente continuará siendo un sujeto que desea, que toma decisiones de acuerdo a intenciones y que necesita de su relación con los demás para construir y mantener su propia identidad profesional. Por otro lado, es de esperar que los estudiantes, especialmente aquellos que están en edad adolescente, no sean capaces de llegar a ser, de manera plena, agentes y sujetos responsables de sus propios procesos educativos.
Sentido de la hipótesis
¿Si la presencia del deseo del docente es inevitable y el déficit de motivación y autonomía de los alumnos insalvable, qué sentido tiene entonces formular esta “hipótesis hiperbólica”? Quizás pudiera servirnos para identificar dos rasgos que necesariamente deberían estar presente de manera simultánea en una educación transformadora y creativa. Uno: el intento permanente por recuperar y fortalecer, dentro de lo posible, la subjetividad y autonomía de los aprendices, a través de su experiencia constante y progresiva. Dos: la definición de límites, aquellos que, al igual que los objetos materiales –libros, aplicaciones, herramientas– permiten contener y a la vez articular su deseo. El primer rasgo tendería a superar el academicismo autosuficiente del superestructuralismo en su versión rígida, y el segundo, el oportunismo complaciente de su versión permisiva.
¡Atención! La excelencia no estaría en el término medio. No se trata de proponer un modelo de docente que no sea ni demasiado duro con los alumnos ni tampoco demasiado blando. Tampoco aquel capaz de intercalar momentos de máxima exigencia con recreos de tolerante permisividad. No se trata de un término medio “geométrico”, sino más bien, en el sentido aristotélico de la virtud(1), de aquel lugar ético que, al alejarse de los extremos, da un salto cualitativo situándose ya en otro plano, en nuestro caso, en una redefinición profunda de la función docente. Siguiendo con la terminología aristotélica, la excelencia educativa implicaría la capacidad de aproximarnos a la comprensión efectiva del mundo que nos rodea y de promover su transformación, es decir, el ejercicio de la tarea docente entendida también como “sabiduría práctica”.
El límite resistente de los objetos, encarnado en la figura del maestro artesano, permite articular el deseo de los aprendices durante la construcción de su autonomía. Sería como la resistencia del viento que permite al pájaro remontar su vuelo: espléndida imagen kantiana de la libertad, que se construye gracias al reconocimiento de la presencia del Otro y su respeto. (2)
(1) Para Aristóteles, la virtud de la valentía, por ejemplo, sería el término medio (mesótes) entre la cobardía y la temeridad, o la generosidad el punto medio entre la tacañería y el despilfarro, o la modestia entre la timidez y la desvergüenza. Sin embargo, tanto la valentía como la generosidad o la modestia, no son mezclas equidistantes o mediocres de sus respectivos extremos, sino virtudes cualitativamente nuevas, cuya determinación viene dada por la posesión de una “sabiduría práctica” (phronesis) aplicable a circunstancias particulares y concretas.
(2) “La ligera paloma, que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío”. Kant (1781) Crítica de la Razón Pura (A III)
Superestructuras (1)

A diferencia de los sabios o de los antiguos filósofos, los profesores de filosofía normalmente adquirimos un saber con la exclusiva finalidad de transmitirlo. Es poco frecuente la situación de aquel estudioso que, a la manera de los científicos o de los maestros artesanos, su docencia sea, por añadidura, un derivado de la práctica de su oficio. En este rasgo transmisivo de las didácticas al uso reside también la dificultad para concebir a los estudiantes como aprendices [1]
La posición del docente se justifica en la posesión de aquel supuesto saber al que me refería en el artículo anterior; sostenida, a su vez, en la ignorancia atribuida al discente. Paradójicamente, en ello reside su fragilidad y lo artificioso de su autonomía; mientras que la dependencia y subordinación académica del estudiante esconde una posición de fortaleza potencial basada en un saber que, al no estar reconocido, no necesita manifestarse ni expresar justificación alguna. De esta forma, la posición docente se constituye como superestructura, sostenida y justificada en el “no-saber” discente. La transformación hacia un tipo de relación pedagógica no superestructural –es decir dinámica, creativa y emancipadora– implicaría reconsiderar al alumno como sujeto de un saber propio, y por parte del profesor, reconocer los límites de sus capacidades y la posibilidad de aceptar y promover aprendizajes compartidos.
Aquello que define el funcionamiento de las burocracias o superestructuras es, en general, su distanciamiento radical respecto de una realidad que se manifiesta de manera desordenada, diversa y cambiante. Precisamente el sentido de su constitución es el control de esa diversidad dinámica: se podría decir que están allí para poner orden.
Esta separación cristalizada de las superestructuras tiene una serie de implicaciones: pueden explicar la realidad pero son incapaces de comprenderla; pueden reducir sus fenómenos a generalizaciones abstractas, pero están imposibilitadas para captar sus particularidades más complejas y dinámicas; la controlan y dirigen, pero no pueden participar en su transformación real –es más, son reacias a toda transformación por lo que en ello puede haber de riesgo para su subsistencia–. Las superestructuras normalmente son endógenas: existen para sí mismas, la pervivencia es su cometido principal y su propia justificación el aspecto dominante de su discurso. Un discurso dependiente que se articula en función de aquello que pretende controlar. Esta falta de autonomía acaba siendo su talón de Aquiles.
Me permito reproducir unas notas, escritas ya hace un tiempo, sobre la relación que se puede establecer entre las superestructuras y la emergencia de la cultura y de los géneros. Procuraba entonces comprender algo más el concepto de “superestructuralidad” desde una perspectiva digamos antropológica. El lector interesado solo en los aspectos más pedagógicos de esta entrada bien puede saltárselas.
Superestructura y género
El concepto de “superestructura” tiene diferentes significados según el contexto teórico en el que sea utilizado. Aquí lo podemos entender como aproximadamente sinónimo del término “burocracia”. En este caso, pero no siempre, ofrece una evidente connotación negativa. Sin embargo, en el origen de la superestructuralidad parece situarse la constitución misma de la condición humana: la separación de la vida respecto de la naturaleza, y la constitución de un universo simbólico y cultural; pero también, la instauración del control, la exclusión y el poder como rasgos básicos de las diferentes formas de relación social.
La vida humana podría describirse como una cadena de escisiones: naturaleza y cultura, mundo real y mundo simbólico, inconsciente y consciente, instintos y aprendizajes. El mundo de lo humano sería un mundo duplicado, una realidad re-presentada. Conciencia del contexto. También vida que se piensa a sí misma y que es consciente de su mortalidad. Su potencia reside en la capacidad de capturar y representar de manera simbólica el carácter infinitamente plural y cambiante de la naturaleza; pero también es su drama: es capaz de controlarla aunque, luego de la expulsión del Edén, ya no puede retornar y fundirse en ella. [2]
En la profundidad de la ontogénesis humana se desarrolla una lucha entre la libertad y el control, entre el cambio y la identidad, entre la vida y los conceptos. Los aspectos superestructurales de la conducta humana –que también podríamos llamar de poder o de dominio– son aquellos que están dirigidos hacia el control, la permanencia y la racionalidad; los aspectos llamémosles “básicos” son aquellos que se reconocen en la libertad, el cambio y la vida emocional. Desde una perspectiva dialéctica ambos órdenes enfrentados se unifican en su mútua necesidad.
El ser genérico fue capturado por el varón…, quizá para contrarrestar la propiedad femenina del ser biológico. En esta otra escisión, lo universal devino masculino y lo particular femenino. Por ello, el mundo de las representaciones y del poder, de la estabilidad y la represión, también de la artificialidad y la impostura, aparece como el mundo del varón. La superestructura es masculina, tanto en su potencia de dominación como en su fragilidad. Lo particular y el sentido común, los afectos y el cuidado, la subordinación de lo racional y la potencia intuitiva, alimentaron el fuego del hogar. En el patriarcado la mujer allí quedó secuestrada como rehén de un varón que se separó de la naturaleza para dominarla, pero que necesitó saberse como no del todo diferente de ella.
El auténtico drama sobrevino cuando aquello que primitivamente podría haber sido mera función de individuos poseedores de roles intercambiables, se convirtió en categoría constitutiva de géneros y especies. El concepto triunfó sobre la vida, la identidad sobre el cambio, la razón sobre las emociones. Y a partir de allí, a los varones no les estuvo permitido ser femeninos, a los padres ser maternales, ni a los profesores aprender de (o con) sus alumnos. Mujeres, jóvenes y gobernados en general soportaron en silencio superestructuras o burocracias, callando esa fuerza real y oculta propia de aquellos que se saben imprescindibles, pero que no necesitan demostrarlo. Silencio roto algunas veces, cuando fueron conscientes de su autonomía, cuando sintieron la necesidad de emanciparse y decidieron participar en la historia.
[La validez antropológica de esta reflexión no tuvo pretensión alguna de «objetividad universal»; en el momento de su escritura, solo intentó ser una propuesta narrativa para estimular la reflexión y la producción de nuevas narraciones]
Regresando al mundo educativo, se puede afirmar que el carácter superestructural es posiblemente el rasgo dominante de un determinado tipo de práctica docente, extendido principalmente en la educación secundaria, y sobre todo en el bachillerato –quizás no sea casual que el protagonista de la enseñanza secundaria sea principalmente de género masculino (“el profesor”), y la protagonista de la enseñanza primaria sea principalmente de género femenino (“la maestra”).
Las dinámicas superestructurales en el aula se reflejan, por ejemplo, en la preocupación por los contenidos a transmitir y memorizar, más que por la formación educativa real de los alumnos. De allí el menosprecio de muchos docentes de bachillerato respecto de todo lo que tenga que ver con cuestiones didácticas –expresión de ello es el frecuente uso despectivo de la expresión “didactismo” para referirse a las preocupaciones por los aspectos pedagógicos de la práctica docente–, y la especial valoración que se suele tener del saber de especialista y el rigor en su transmisión. Es habitual que el profesor que tiene un alto índice de suspensos sea especialmente valorado (suspensos que se justifican en la no reproducción fiel de los contenidos); y si, por el contrario aprueba a muchos alumnos, su asignatura correrá el riesgo de convertirse en “una maría”… (¿Otra vez el género?).
Otro rasgo frecuente en las dinámicas “superestructurales” es su espíritu corporativo. Recuerdo un profesor del seminario de lenguas que solía decir: “los alumnos pasan, los profesores quedan”. Esta máxima hizo fortuna en el claustro. La mayoría de sus integrantes tenía claro que, de darse una situación de desacuerdo o enfrentamiento entre un alumno y un profesor, lo conveniente era no tomar partido; y si era esto inevitable, hacerlo siempre por el compañero de trabajo –aquel que siempre queda–, aún a pesar de lo poco justificada que pudiera estar su posición en el conflicto.
La clase magistral como forma didáctica exclusiva, es lo propio del “profesor-superestructura”. En ella se dirige hacia un espejo anónimo, que sólo es capaz de reflejar su propia imagen. Auténtica barrera que impide el conocimiento personalizado de los alumnos, y cuya gratificación narcisista explicaría en parte la enorme dificultad que comporta su modificación.
Del otro lado del espejo, como en el mundo de Alicia, se esconde la rica y estimulante vida adolescente. Inalcanzable, nunca comprendida y, por difícil de controlar, siempre inquietante; pero, al mismo tiempo, indispensable para constituir y justificar la posición docente. Esta ambivalencia suele generar en el profesorado una tensión continua, que puede ir desde la fragilidad emocional o las actitudes autoritarias, hasta el entusiasmo y los retos generados por prácticas innovadoras y creativas.
[Pulsar sobre el esquema si se desea verlo ampliado]
[1] Entiendo aquí el concepto de “aprendiz” correlativo al de “maestro artesano”, en oposición al de “estudiante” que sería correlativo al de “profesor académico”.
[2] Fromm, E. (1974) El miedo a la libertad, Buenos Aires: Paidós.
Sobre la transmisión de un supuesto saber
Pienso en las veces que nos impacientamos cuando las opiniones de los alumnos manifiestan de manera contundente su desacuerdo con las ideas que los profesores intentamos transmitirles (Circunstancia que creo más frecuente en las clases de filosofía, donde todo parece “opinable”… ¿afortunadamente, quizás?)
Pienso ahora, por ejemplo, en la idea de racionalidad. Es habitual que los alumnos den una importancia manifiesta a los aspectos más emocionales –digamos también “irracionales”– del comportamiento humano: los humanos somos y actuamos principalmente en función de lo que sentimos, y el valor de nuestras acciones se mide más por nuestros sentimientos que por nuestras ideas. Esta perspectiva “emotivista” les lleva con frecuencia a cuestionar cualquier diferencia sustancial entre la especie humana y el resto de las especies animales, argumentando la común posesión de sentimientos; y también, a enfrentarse con la recurrente distinción radical que los profesores o los libros de texto hacemos entre el mundo de la biología y la predeterminación instintiva de los animales por un lado, y el mundo de la cultura y la libertad humana por el otro.
Al pensar en este ejemplo no puedo evitar preguntarme qué razones me llevan a sentirme tan seguro en esta defensa a ultranza de la racionalidad humana como supuesto rasgo distintivo respecto del resto de las especies animales. Pero, sobre todo, me pregunto qué autoridad me permite valorar el pensamiento adolescente como rudimentario, “antropomorfizador” de la animalidad y elusivo de nuestras responsabilidades como especie más evolucionada, cosa que ahora veo que hago no pocas veces.
No me detendré a responder estas preguntas. Me quedaré tan solo con su formulación a fin de reflexionar sobre lo que pensamos y decimos respecto de lo que sabemos y de lo que somos, en definitiva sobre la construcción de nuestra identidad docente.
El punto clave parece ser la cuestión del supuesto saber cuya posesión se nos atribuye, y la legitimidad que sentimos tener para transmitirlo. Si establecemos un continuo entre los conceptos opuestos de realidad y artificio, nuestra identidad quedaría fortalecida o se vería cuestionada cuanto más se aproxime aquello que sabemos al primer o segundo término respectivamente. Parecería ser que la consistencia real del supuesto saber que poseemos diera sentido a nuestra función docente, y su artificialidad nos la cuestionara.
[Una argumentación reiterada de un compañero de departamento para no usar las TIC en el aula es que la evidencia de su absoluto analfabetismo digital lo pone a merced de todo lo que los alumnos saben] Tanto la fortaleza como el cuestionamiento de nuestra identidad se ponen de manifiesto cuando delante de los alumnos nuestro saber es puesto a prueba, siempre en relación a su no-saber, a ese no-saber que nos justifica, es decir, que nos identifica.
Recuerdo una idea muy sugerente de Luisa Muraro[1] en relación a un saber filosófico de naturaleza masculina que, en nuestra tradición patriarcal, se nutrió de un saber originariamente propio del orden simbólico de la madre, pero que le fue sustraído dejándola también sin palabras. Un juicio que, a pesar de su oscuridad desconcertante, aporta la idea de sustracción o de impostura, rasgos que podrían definir aquello que posteriormente describiré como la superestructuralidad de la práctica docente.
No sé si es posible hacer una aplicación quizá un tanto mecánica de estas ideas, y reconocer en nuestras aulas la sustracción de un supuesto saber adolescente por parte de los docentes adultos. En realidad, creo que todos –mujeres y hombres, adultos y adolescentes– algo sabemos, y todos en mucho somos ignorantes.
Si hay una acumulación vital de saberes recuperables y transmisibles en el docente, también lo hay en el estudiante. No son saberes intercambiables ni homologables. Sin embargo, la acción docente no es un viaje desde la plenitud a la carencia, sino más bien una construcción compartida, la cual, sin negar posiciones y funciones específicas y diferenciadas, comporta recuperar aquello que a sus protagonistas dinamiza y modificar lo que les detiene.
Esta perspectiva, que relativiza el saber docente y lo sitúa en una posición de “supuesto saber”[2], se complementa con la idea de que es la palabra y la tarea de los alumnos aquello que debe situarse en el centro del espacio pedagógico. La palabra y la acción docente configura dicho espacio, le pone límites, lo reordena, genera condiciones para su transformación; pero ha de procurar no invadirlo, y evitar así desplazar al estudiante de aquella posición central, que debería mantener como su legítimo ocupante.
Sin embargo, esta perspectiva también puede llevarnos al límite de un cierto nihilismo educativo: tan supuesta sería la posición del docente que su función simbólica se agotaría en poner límites, en orientar y configurar el desarrollo del discurso del alumno. ¿Dónde queda lo que el profesor sabe? Incluso podríamos preguntarnos si es que realmente sabe algo. Esta posición, de indudable utilidad como dinamizadora de la reflexión (auto) crítica, puede ser matizada en su radicalidad si proponemos otra pregunta: ¿no sería posible poner en juego un saber docente que precisamente se legitime y cobre sentido en el respeto de la subjetividad y el protagonismo de los estudiantes?
[A propósito de esta cuestión sobre el saber del docente y su transmisión, Jacques Rancière[3] recupera la experiencia de Joseph Jacotot, un curioso maestro de principios del siglo XIX, para criticar la función “explicadora” del docente y reivindicar una educación emancipadora]
Si aquella suerte de nihilismo educativo arrinconaba al profesor en el límite de la mera escucha, ahora, sin dejar de reconocer su valor, pensamos en un tipo de discurso y de práctica docente con dos características: por un lado, que provenga de un saber propio –el saber de un docente que ha renunciado a ser mero portavoz del saber de Otro, de aquel saber que adquirió durante su inicial formación académica–, y por otro, un saber que nazca de la recuperación autobiográfica y se despliegue como narración vital de su experiencia como alumno y como docente.
El profesor que no explica sino que relata los avatares de su inteligencia, incluidas las dudas, las ambivalencias, y también las emociones…, está invitando al adolescente, con frecuencia de manera irresistible, a contarse a sí mismo su vida y su pensamiento, con lo cual posibilita que devenga sujeto autónomo y constructor de su propio conocimiento. Para ello quizás sea necesario cultivar una suerte de excelencia educativa, que resulte de escribir en la carne y con la sangre propia la historia de un saber “autobiografiado”, para luego ponerlo en juego en el aula de manera prudente y sabia. Sería algo así como morir por segunda vez: primero será el fin de aquel modelo docente que, cuando éramos estudiantes, nos convirtió en objetos; luego, la supresión de esa tendencia irresistible y narcisista que sumerge al alumnado en la condición de público silencioso.
[1] Muraro, L. (1994), El orden simbólico de la madre, Madrid: Ed. Horas y Horas
[2] Expresión de inspiración psicoanalítica que identifica el saber en su atribución significante, más que como conocimiento realmente poseído.
[3] Rancière, J. (2003) El maestro ignorante, Barcelona: Ed. Laertes
Aprender para motivar, y no al revés.
 Profundas transformaciones en las vías de producción y transmisión del conocimiento han generado en los últimos tiempos nuevas exigencias pedagógicas, que incluyen la necesidad de repensar en profundidad la función de los docente y de las instituciones educativas. Entre muchos factores, dos han sido decisivos en ello: la conectividad globalizada que ha provocado una disponibilidad inmediata de excesos de información para un número cada vez mayor de personas y la aceleración progresiva de los avances en el conocimiento y en sus aplicaciones tecnológicas.
Profundas transformaciones en las vías de producción y transmisión del conocimiento han generado en los últimos tiempos nuevas exigencias pedagógicas, que incluyen la necesidad de repensar en profundidad la función de los docente y de las instituciones educativas. Entre muchos factores, dos han sido decisivos en ello: la conectividad globalizada que ha provocado una disponibilidad inmediata de excesos de información para un número cada vez mayor de personas y la aceleración progresiva de los avances en el conocimiento y en sus aplicaciones tecnológicas.
En esta realidad se basa una afirmación ampliamente difundida: gran parte de lo que los docentes enseñamos en la actualidad tiene una fecha de caducidad cada vez más próxima; o dicho de otra forma, estamos preparando a los alumnos para un mundo como el de hoy, que seguramente en poco se parecerá al de mañana. Una conclusión inmediata se deriva de estas premisas: más que aprender contenidos, seguramente perecederos en un tiempo razonablemente corto, es necesario promover capacidades, talentos y recursos que permitan a los estudiantes la actualización de sus conocimientos en un proceso de formación continuada, la cual, en un futuro próximo, excederá con creces las programaciones académicas y las acreditaciones establecidas.
El crecimiento personal autónomo era hasta ahora atendido principalmente como parte del desarrollo ético o la madurez psicológica de los individuos; desde ahora, parece imponerse también como una necesidad perentoria para el ejercicio de la vida profesional. Por ello es necesario que la autonomía, además de ser un valor a transmitir, se convierta en objeto específico de aprendizaje. Siempre fue una finalidad de la tarea educativa –al menos de forma nominal– promover en los alumnos la capacidad de decidir por sí mismos, de medir las consecuencias de sus acciones y asumir responsabilidades sobre ellas. Ahora se trataría, además, de aprender funcionamientos autónomos en la construcción del conocimiento, en la renovación de herramientas, en la gestión del tiempo, en el aprendizaje de una multiplicidad de registros de comunicación que se han visto incrementados notablemente respecto de los tradicionales.
Esta cuestión adquiere especial relevancia cuando nos referimos a la población estudiantil adolescente, y a la etapa educativa de la secundaria obligatoria y el bachillerato. Durante tiempo me he formulado la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible construir aprendizajes que tengan a la autonomía por objeto cuando la mayor parte de los estudiantes asisten a clase o estudian llevados por motivaciones externas; lo que es lo mismo a decir, que participan en la institución escolar a disgusto y por obligación?
La extensión de las nuevas tecnologías en el sistema educativo nos hizo pensar a muchos que su sola presencia iba a ser suficiente para que las clases fueran más entretenidas y los alumnos se sintieran motivados. Poco ha durado esta idea. Cuando el acceso a las redes sociales como Facebook o a Twitter fue bloqueado en los institutos; cuando en los pasillos o en el patio, fuera de las horas de clase, no se permitió utilizar los micro-portátiles y la comunicación entre iguales, mediante chats o mensajería instantánea, fue prácticamente imposible; cuando, además, las novedades no fueron tantas, porque en definitiva los ejercicios de siempre que antes estaban escritos en las últimas páginas de cada capítulo de los libros de texto, ahora estaban en los «libros digitales»; y cuando, por otra parte, la monótona gestualidad de un profesor que no deja de hablar en clase está ahora iluminada por el foco de un cañón que proyecta su sombra sobre una pizarra llamada digital; en fin, cuando fuimos comprobando todo esto, también fuimos viendo cómo el tedio y el desinterés continuó presente en la mayoría de las clases, las cuales, a pesar de las nuevas tecnologías, no resultaban ser demasiado diferentes a como lo fueron siempre.
Centrar la cuestión en si los alumnos se sienten a gusto o no en la escuela, si disfrutan de un clima agradable en su relación con compañeros y profesores, que si se lo pasan bien o no, aunque es seguramente importante no creo que sea lo fundamental. No se trata de convertir la educación en un producto vendible que pueda ser atractivo para nuestros jóvenes estudiantes, al menos de forma prioritaria. Más que conseguir que los alumnos se lo pasen bien en el instituto y gracias a ello estén dispuestos a aprender, considero que sería más adecuado caminar en el sentido inverso: nuestros alumnos posiblemente aumenten su compromiso y participación cuando experimenten entornos de auténticos aprendizajes.
Soy de los que piensan que la curiosidad por lo nuevo, el desafío ante problemas sin resolver, el aprendizaje de lo que hasta ese momento se desconocía, tiene un atractivo diría innato en la mayoría de las personas. En los niños es evidente. En los adolescentes no lo parece tanto. ¿Es que el placer de los aprendizajes ha desaparecido con la llegada de la pubertad? ¿O será más bien que en la educación formal lo que al menos parcialmente ha desaparecido son los verdaderos aprendizajes? Aunque suene algo extremo pienso que en nuestras instituciones de enseñanzas medias los estudiantes no aprenden, o aprenden cosas diferentes de las que los docentes creemos estar enseñándoles. Aquello que puede resultar auténticamente motivador y gratificante no es el “envoltorio” de los contenidos que se pretenden transmitir, sino más bien que la propia actividad escolar de los estudiantes sea práctica, participativa y auto-gestionada, es decir, signifique el desarrollo de aprendizajes reales.
Los docentes de secundaria procuramos aplicar en mayor o menor grado los dos rasgos primeros de los tres mencionados, esto es, la práctica y la participación. Afortunadamente aquel modelo de bachillerato propedéutico respecto de la educación superior, lleno de académicos y tarimas, aunque con algunos resabios aún presentes, parece estar en extinción. Además, claro está, de que los tiempos han cambiado, sobre todo a partir de la implantación de la educación secundaria obligatoria y la modificación del perfil medio de nuestro alumnado. De alguna forma, la utilización de metodologías más dinámicas y participativas resultaron ser condición de supervivencia indispensable en nuestro trabajo docente.
La verdadera dificultad está en el tercer rasgo: el carácter auto-gestionado de los aprendizajes. Hasta no hace mucho tiempo tenía una actitud algo escéptica respecto de esta cuestión. Durante el auge de los llamados PLEs (“entornos personales de aprendizajes”), y también de las críticas a los EVA (“entornos virtuales de aprendizajes” como el Moodle) por ser considerados demasiado rígidos y cerrados, me planteé seriamente si, a pesar de todo el entusiasmo que me generaban estos modelos educativos emergentes, en realidad no resultaba un tanto utópica su aplicación en la secundaria. La posibilidad de hacerlo en los niveles de educación post-secundaria parecía clara, por la sencilla razón de que el grado de motivación interna de los estudiantes universitarios es considerablemente más alta. Se trata de estudiantes que, por lo general, están participando en una formación que han escogido y que les vinculará directamente a sus opciones profesionales preferentes. Además, claro está, de las cuestiones relacionadas con el ciclo vital, que les exime de las turbulencias adolescentes de los estudiantes de secundaria, supuestamente ya superadas.
Ahora caigo en la cuenta que en estos reparos aún estaba presente en mí la secuencia “motivación → aprendizajes autónomos”, es decir la convicción de que una adecuada motivación interna sería la condición indispensable para el desarrollo de aprendizajes autogestionados. Aquellas expresiones tan frecuentes entre nuestros alumnos como: “¿esto que explicas profe entra en el examen?” o “¿cuánto cuenta este ejercicio para la nota final?” o “¿este suspendido cómo se recupera?” no serían más que una consecuencia directa de su falta de interés y compromiso (engagement). Conclusión: hay que hacer las clases más dinámicas y participativas, de tal forma que los estudiantes no se aburran, con cañón, pantallas digitales y ordenadores incluidos. Sin embargo, después de varios cursos utilizando y viendo utilizar todos estos artefactos, he comenzado a ver la conveniencia de invertir la secuencia “motivación → autonomía”. La promoción de aprendizajes autónomos, en los cuales sean los propios alumnos los que tomen decisiones respecto de los tiempos, los contenidos, las metodologías, ya resulta en sí mismo lo suficientemente motivador como para poner en un segundo término los “envoltorios» o señuelos tecnológicos.
Es evidente que esta inversión de perspectiva no resulta fácil de llevar a cabo. En primer lugar es necesario que los docentes redefinamos nuestra función y abandonemos el papel de “especialistas” transmisores de un supuesto saber, para pasar a ser agentes posibilitadores y orientadores de aprendizajes que tienen mucho más de investigación que de estudio memorístico. En segundo lugar, por parte de los alumnos, las dinámicas autónomas no se asumen como por arte de magia; es necesario convertirlas también en objeto de aprendizajes, lo cual resulta costoso, gradual y suele generar resistencias. Se puede decir que el período adolescente se caracteriza por el reclamo de más espacios de libertad, pero también, en el decir de Fromm, es cuando más se teme a ejercerla de manera efectiva. Y en tercer lugar, no es posible promover la autonomía de los estudiantes en un contexto institucional autoritario (aún en sus versiones más amables) y carente de dinámicas realmente democráticas y emancipadoras.
Es interesante ver cómo el significado de la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación se modifica radicalmente según la valoremos en una perspectiva o en la otra. Si la secuencia es “motivación → autonomía”, las TIC se convierten en “envoltorios” que otorgan en el corto plazo un cariz innovador a la educación de siempre. Tan corto es este plazo que los efectos ya se notan poco tiempo después de la generalización del programa “escuela 2.0” o “1×1” o como se le quiera llamar (programas que por razones de recortes presupuestarios, en el momento que escribo este apartado, al menos en España, ya hace tiempo que han pasado a mejor vida).
En un grupo de bachillerato, que aún no participaba directamente de estos programas, habíamos establecido hacer la clase un día a la semana en la sala de ordenadores. El resto de las clases las hacíamos en el aula normal, con pizarra y tiza, cada uno con su libreta y su bolígrafo. Eso sí, cada uno se sentaba donde le apetecía, y por lo general terminábamos más o menos en círculo. La dinámica era de «seminario», procurando aproximarnos a la orientación propuesta por Don Finkel en su libro “Dar clase con la boca cerrada” (p. 77) . Al cabo de un tiempo los alumnos me sorprendieron negándose a ir al aula de ordenadores. Su argumento fue que allí se aburrían y que preferían quedarse en el aula trabajando de manera “analógica”. Finalmente llegamos al acuerdo de que la parte “e-learning” del curso (un blog y un foro) la continuaríamos haciendo de manera individual, cada uno en el ordenador de su casa. Aquello comenzó a parecerse a lo que hoy se suele denominar «flipped classroom» o «educación inversa».
Con todo esto no pretendo cuestionar la utilización de las TIC en el aula, incluido pantallas digitales y tabletas para cada alumno. Solo quiero subrayar que invertir la secuencia “motivación → autonomía” [motivar para aprender] por la de “autonomía → motivación” [aprender realmente para estar motivado] significa reconocer que lo auténticamente motivador está en la capacidad de generar espacios de libertad y de decisión en la construcción de los aprendizajes. Aquello que produce efectivo entusiasmo es el sentimiento de estar aprendiendo de verdad y no cumpliendo trámites burocráticos para conseguir aprobados o acreditaciones. Que son los propios aprendizajes, entendidos como procesos auto-gestionados, los generadores de identificación con la tarea y de sentimientos gratificantes.
Seguramente esta reflexión ya ha estado presente desde hace mucho tiempo en la tradiciones pedagógicas progresistas. Sin embargo, es necesario reconocer que el uso de Internet y de todos sus recursos derivados, está generando condiciones – y tan solo condiciones– que pueden facilitar de forma exponencial el aprendizaje y la aplicación de la autonomía, ya no sólo en la vida escolar, sino también en la formación continuada y en la conciencia de su necesidad para el desempeño laboral, tal como planteara al comienzo. Naturalmente que estas posibilidades solo se podrán hacer efectivas si se abandona la idea de las TIC como “envoltorio” innovador de prácticas que en definitiva resultan ser las de siempre.
Esta entrada es una revisión de una entrada anterior

Adrián, alumno de primero de bachillerato, ha estado toda la clase de hoy mirando fijamente hacia adelante. Miraba como lo hace habitualmente, con los ojos bien abiertos y brillantes. Aunque ahora yo notaba un gesto especialmente serio, mezcla de desinterés y un cierto desprecio desafiante. Trabajábamos diferentes significados de la idea de “verdad”. La verdad entendida como autenticidad o realidad de un hecho, y la verdad como atributo de un enunciado.
Adrián es un alumno que destaca de la media, inteligente aunque no demasiado trabajador, al menos en relación a las tareas escolares –no hace mucho me enteré que es un excelente deportista y que su dedicación en los entrenamientos es excepcional–. La causa de este aparente desgano posiblemente esté en el hecho de que sus capacidades le permiten comprender sin demasiados esfuerzos los contenidos que se trabajan en clase, o quizá estos contenidos sencillamente no suelen ser de su interés, o ambas cosas a la vez.
He captado enseguida esta actitud de atento distanciamiento, que ahora se expresaba en una mirada despierta y silenciosa, pero que en oportunidades anteriores lo había hecho mediante preguntas de aquellas que normalmente los profesores consideramos “disruptivas”: «¿De qué sirve todo esto que intentas explicarnos? ¿Cuál es su sentido?». Declarando de esta forma que su sentido común lo alejaba definitivamente de todas estas cuestiones. Pero que ahora, además, ya cansado de comprobar la inutilidad de sus observaciones (y en ocasiones sus efectos negativos, como por ejemplo la expulsión de clase ordenada por algún otro profesor) había decidido guardar un prudente aunque desafiante silencio.
En un momento dado interrogué a todo el grupo sobre quién estaba comprendiendo los conceptos que comentábamos. Jonathan expresó algunas dificultades, y propuse entonces a Bruno que intentara hacer una síntesis. Seguidamente pregunté a Adrián si se sentía capaz de completar la explicación de Bruno. Su respuesta fue que él tampoco lo había comprendido demasiado. Creo casi con seguridad que su “yo tampoco lo entiendo demasiado” en realidad quería significar “no me apetece hablar de algo que no me interesa en absoluto”.
La falta de interés de Adrián no es un caso aislado. Alguna vez he pensado que puede tener relación con algunas características propias de la asignatura de Filosofía en el bachillerato (y naturalmente de los profesores que la impartimos). O también en un determinado perfil de alumnos –despiertos, con un desarrollado sentido común– poco dados a realizar especulaciones demasiado abstractas o alejadas de significaciones prácticas. Una reflexión apresurada podría situar la cuestión en una incompatibilidad entre las características de nuestra asignatura y determinadas personalidades, como si se pudiera afirmar que hay alumnos que no están “hechos” para la Filosofía. (Y sí, en algunos casos, para las ciencias o la tecnología)
Ahora me pregunto: ¿Y si por el contrario, esta incompatibilidad, aunque efectiva, hubiera que pensarla en otros términos? ¿Si aquello que no liga con la personalidad o el carácter de no pocos adolescentes, más que la Filosofía fuera una determinada “forma didáctica” a través de la cual ésta se propone como asignatura?
Considero que la creatividad o la actividad especulativa no tiene porqué estar reñida con el sentido; y, por otra parte, este último no tiene porqué necesariamente estar identificado con el llamado “sentido común”, ni mucho menos con la “utilidad”.
En una entrada anterior mencioné la diferencia que se suele establecer entre sentido y significado. Decía entonces que «significado es aquello que compartimos y que permite comunicarnos; el sentido, en cambio sería algo así como una “coloración” que, de manera personal e intransferible, le damos al significado. El sentido es una construcción subjetiva que utiliza de manera privilegiada los materiales emocionales o estéticos que nuestros entornos e historias personales nos proveen».
Adrián comprendía perfectamente los significados que intervenían en las explicaciones sobre el problema filosófico de la verdad. Lo que para él estaba ausente era el «sentido». No el qué sino el para qué de todo ello.
Muchas veces –me atrevería a decir la mayoría de las veces– nos formulamos preguntas y sentimos la necesidad de encontrarles respuesta movidos por finalidades o sentidos alejados de la satisfacción de necesidades prácticas o cotidianas. El reto estaría en promover en clase sentidos vinculados a necesidades propias de nuestra condición humana, tales como: satisfacer la curiosidad (obviamente que previamente tendrán que darse condiciones para que la curiosidad surja), experimentar el placer de llegar a una conclusión inesperada a través de un razonamiento coherente, sentir el desafío de resolver un problema o un enigma, comprobar que nuestra mente está despierta y activa, vivir la satisfacción que resulta del trabajo compartido y gratificarse con el sentimiento de pertenencia que esto provoca, etcétera.
Ninguna de estas experiencias están ligadas a utilidad alguna. Cuando se dan, otorgan al aprendizaje un sentido exclusivamente intrínseco, lo justifican por la realización misma de la experiencia; de manera parecida a como ocurre con los juegos, o los hobbys o, yendo aún más lejos, con aquellas experiencias vinculadas a la amistad o al amor.
José Luís Castillo, en una estupenda entrada de su blog de hace algún tiempo [no dejar de leer el comentario final], propone un ejemplo clarísimo de cómo un concepto propio de la estadística, tan abstracto y aburrido como puede ser el de «media» o el de «varianza», cuyo aprendizaje sólo puede justificarse por la necesidad de aprobar una asignatura, se reviste de sentido cuando de manera sorprendente se revela como la estructura oculta que subyace a procesos tan próximos como la justicia, los ecosistemas o los impuestos.
En este ejemplo, me atrevo a interpretar que el sentido de tales conceptos no viene dado tanto por la utilidad que pueden tener para calcular hechos concretos de la vida ( que también), como por la fascinación que produce el descubrir detrás de la cotidianeidad una estructura que ordena y relaciona hechos aparentemente fortuitos o heterogéneos.
Hay expresiones de los alumnos que nos sorprenden -«¡esto mola profe!»-, cuando una escucha atenta permite descubrir la simple satisfacción que genera el uso de sus propias e inquietas capacidades mentales. Capacidades que están siendo probadas y ensayadas con una intensidad tal, que la precipitación de su narración suele manifestarse con frecuencia como error.
Naturalmente que poco de todo esto es apreciado cuando los docentes sólo podemos ver torpeza o ignorancia, cuando lo que en realidad se está manifestando es esa característica del período de la adolescencia, que Piaget definía como la «edad metafísica por excelencia» (Seis estudios de psicología, página 87)
A la gratificación que produce la misma actividad del pensar, es posible sumar un segundo factor: la participación en un entorno emocional estimulante. La combinación de ambos factores es propicia para la emergencia de sentidos, y por tanto de motivación. En relación a este segundo factor, subrayo tres sentimientos que considero fundamentales: el compromiso y entusiasmo personal (engagement) hacia un proyecto individual o compartido, el reconocimiento de las capacidades personales, y la identificación en la tarea vivida como propia. Compromiso, reconocimiento y apropiación, sentimientos que se desarrollan sólo cuando los alumnos sienten que su trabajo y los resultados obtenidos les pertenecen realmente, cuando es vivido como trabajo realizado por y para sí mismos, y no por y para otros. [Aquí quizás vendría bien recuperar para el mundo educativo el antiguo concepto de alienación utilizado por el joven Marx en sus Manuscritos sobre el trabajo enajenado]
Se suele vincular esta perspectiva motivacional con el carácter práctico de los aprendizajes: “sólo se aprende haciendo”. Podría entenderse esta máxima en el sentido de que los alumnos aprenden más y se sienten más motivados cuando pueden manipular objetos reales, buscar ejemplos, construir representaciones de lo que se explica. Los profesores explican y los alumnos deben buscar ejemplos, «casos», «aplicaciones», simulaciones.
Sin embargo, creo que existe una diferencia considerable entre aplicar de forma práctica lo que el docente enseña, o bien descubrir por sí mismo algo mediante un aprendizaje práctico que el docente tan sólo orienta o posibilita. La consigna “aprender haciendo” puede entenderse en ambos sentidos. Sin embargo, solo el segundo pareciera vincularse con la generación de compromisos e identificaciones, es decir tener un auténtico efecto motivador, y por tanto generar procesos de aprendizaje más efectivos.

Chema Madoz
http://www.chemamadoz.com
En un debate con los alumnos de un grupo de segundo de bachillerato, a propósito del tema de la identidad personal, surgieron dos cuestiones interesantes: ¿Actuamos según como somos? O más bien, ¿somos según como actuamos? Se trataba de oponer el esencialismo de la tradición racionalista al utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Un tema con profundas implicaciones éticas, pero que a mí luego me llevó a pensar en cuestiones relacionadas con mi vida profesional, tales como la innovación, o la incorporación de las tecnologías de la información en las aulas.
En la construcción de la identidad personal confluyen dos procesos: el reconocimiento y la memoria. En el primero, y de manera sincrónica, son los demás quienes nos devuelven una imagen de nosotros mismos, es decir, se convierten en sujetos significantes (en diferentes campos y medidas); en el segundo, y de una manera diacrónica, es nuestra propia historia la que acaba de construir lo que pensamos y sentimos que somos. Esto ocurre en los diferentes ámbitos de nuestra vida, incluido el profesional. Existe una “identidad docente” que se construye también en estos dos niveles: desde el reconocimiento de los sujetos significantes –demás profesores y alumnos–, y desde la acumulación histórica de experiencias y aprendizajes. Ambos niveles se articulan: actuamos según lo que hemos aprendido, y también esas acciones son puestas a prueba por la realidad del entorno social. Es en esta confrontación contextual que se produce la consolidación, la desestabilización o la rectificación de esa identidad históricamente construida. Diríamos que el presente nos obliga a reconstruir una identidad pasada, que a su vez ha sido el resultado de sucesivas confrontaciones y reconstrucciones.
Esta interpretación elemental de nuestro ser-docente me da pie a reflexionar sobre las dificultades y también las posibilidades de transformación de nuestras prácticas. Cuando digo “transformación” –cambio de forma–, me refiero a procesos deliberadamente deseados y promovidos, a cambios substanciales, al desarrollo de nuevas formas o modelos. Al resto de cambios, que necesariamente se producen como resultado de respuestas adaptativas y generalmente inconscientes, les llamaré simplemente “modificaciones” –cambio de modo–. La práctica está continuamente modificándose, sin embargo su transformación efectiva no siempre se produce; es más, las modificaciones suelen ser intentos de adaptarse a situaciones nuevas, buscando precisamente evitar la transformación real.
Es posible aplicar este esquema a la relación entre la práctica docente y la aparición de nuevas tecnologías en el contexto de las nuevas formas de comunicación y de relación social. Los profesores y la institución escolar en su conjunto deben dar respuestas a las demandas que provienen de la generalización de estas nuevas formas. Y creo que, por lo general, lo hacemos tardíamente, siempre como respuesta, raramente tomando la iniciativa y, por lo general , oponiendo fuertes resistencias. Las inquietudes progresistas buscan actuar mejor, es decir, la excelencia; el resto, posiblemente la mayoría, procuran tan sólo sobrevivir. Y sobrevivir ante “lo que se viene” significa por lo general aceptar someterse al aprendizajes del uso de las nuevas herramientas, pero para continuar haciendo lo que siempre se ha hecho, e incluso reforzarlo. De esta forma, los entornos virtuales tipo Moodle pueden ser usados para dirigir y controlar los modelos academicista y radiales de aprendizaje, y las pizarras digitales pueden convertirse en la versión 2.0 de las antiguas tarimas que usaban los profesores para reforzar espacialmente su centralidad jerárquica.
Esta perspectiva, un tanto pesimista e indudablemente parcial de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de las información, sirve para fortalecer aquella idea de que más que efectuar nuevos aprendizajes los docentes debemos desaprender todas aquellas formas de realizar nuestro trabajo, precisamente para evitar un cierto “gatopardismo” educativo o, dicho de manera bíblica, echar a perder el vino nuevo al guardarlo en odres viejos. Lo que está claro es que la tendencia suele ser priorizar el aspecto tecnológico de los nuevos proyectos, y que el frecuente desprecio por las cuestiones pedagógicas se consolide por la convicción de que los déficit de las prácticas educativas podrán ser en parte resueltos con nuevos aparatos.
La pregunta que surge entonces es cómo conseguir que los cambios no sean meras modificaciones adaptativas, sino transformaciones reales de las prácticas. La respuesta consistente en la idea de “desaprender” quizá resulte algo ambigua o ineficaz. Creo que las personas nunca desaprendemos, en todo caso modificamos aprendizajes anteriores. Por otra parte, está el riesgo de identificar “desaprender” con olvidar; cuando creo que lo que precisamente es necesario hacer es “recordar”. Y con ello vuelvo a la cuestión de la memoria, planteada en la entrada anterior. El recuerdo como dispositivo constructor de identidades no consiste en la recuperación fotográfica de nuestra historia pasada, sino más bien en la reconstrucción de un pasado que, vuelto a ser narrado desde el presente, lo modifica –lo re-produce– modificando con ello el presente mismo. Siguiendo a José Luís Pardo (2004) , se trata de una “anterioridad posterior”, un saber que se supone antiguo, pero que en realidad en el momento que se recupera acaba siendo absolutamente nuevo.
Respecto de las tecnologías de la información aplicadas a la educación, la importancia de aprender a utilizarlas quedaría subordinada a ser capaces de mirar hacia atrás, de contemplar nuestro recorrido profesional a la luz de las nuevas posibilidades que dichas tecnologías nos ofrecen. El efecto de esta nueva mirada retrospectiva no siempre será de cuestionamiento, sino también podrá tener mucho de recuperación positiva respecto de aquellas viejas prácticas que continúan siendo valiosas, aunque ahora desde nuevas perspectivas.
Esta tarea no puede realizarse en solitario. Porque como decía en un comienzo, la dimensión sincrónica de las identidades reclama del reconocimiento y la devolución significantes de nuestros compañeros de profesión. Y aquí nos topamos con una nueva dificultad: a las resistencias inerciales ante toda transformación efectiva, se suma una cultura individualista y competitiva que nos ha socializado como personas con grandes dificultades para compartir y construir cooperativamente. Sin embargo, a pesar de todo ello, creo que no puede ser otro el camino. De lo contrario, la crisis de la institución educativa se verá agudizada por la inadecuación de un modelo decimonónico ante las nuevas exigencias planteadas, ya no por las tecnologías, sino sobre todo por nuevas formas de relación social.
Hargreaves D. (1978) Las relaciones interpersonales en la educación, Madrid: Narcea Ediciones.
Mead G, H, (1965) Espíritu, persona y sociedad. Paidós.
Pardo J. L. (2004) La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
[Corrección y ampliación de una entrada anterior, publicada el 23/4/2010]
Notas desde Rosario
Vuelvo a leer unas notas escritas durante uno de mis viajes familiares a la Argentina, en el invierno austral del 2010.
Luego de regresar de Córdoba y pasar unos días en Venado Tuerto, donde nací y reside mi familia, me dirijo a Rosario, una ciudad de un tamaño similar al de Barcelona, que se extiende a la vera del río Paraná, en una amplísima cuadrícula según el modelo urbano colonial. Ciudad en la que vivía mi abuela, y que durante mi infancia y adolescencia visitaba con frecuencia.
Reparo sorprendido, quizá por primera vez, en el contraste entre un trazado urbano cartesiano y la irregularidad del curso fluvial que lo recorta. Las calles rectas y semejantes, aunque el empedrado de su pavimento y las infaltables acacias de las aceras que se juntan frondosas en las alturas, las hagan siempre diferentes. Una “ciudad narrativa” diría, cuyo paisaje, al mismo tiempo que evoca la exigencia lógica de un discurso racional, se despliega como narración dinámica, irregular, nunca completa.
Desde el monumento a la bandera, enorme construcción cubierta de mármol, de un impresionante racionalismo autoritario – ¿masculino?–, observo el río Paraná. Nuevamente el contraste. Anchísimo curso de aguas subtropicales, navegado por diferentes embarcaciones, desde veleros hasta barcos de gran calado, recorrido por restos vegetales que se desprenden de la selva mesopotámica, aguas marrones de oleaje suave, islas verdes que no permiten ver la otra orilla.
En una cafetería de Rosario vuelvo a leer algunos fragmentos de Verdad y Método[1]. Me detengo en un párrafo en el que Gadamer se refiere a la autoconciencia en Hegel y a la conciencia histórica en Dilthey, y se me ocurre una extrapolación al ámbito de la práctica docente. El párrafo dice así:
… Ya Kant y el idealismo habían partido de ahí: todo saber sobre sí mismo, puede convertirse en objeto de un nuevo saber. Si yo sé, puedo siempre saber que sé. Este movimiento de la reflexión no tiene fin. Tal estructura significa para la autoconciencia histórica que el espíritu que busca su autoconciencia transforma constantemente, precisamente así, su propia realidad. Al concebirse a sí mismo se hace ya diferente de lo que era. Aclarémoslo con un ejemplo: si alguien se da cuenta de la ira que le posee, esta autoconciencia es ya un cambio o incluso una superación de esa ira. Hegel describió en su Fenomenología del espíritu este movimiento de la autoconciencia hacia sí misma. Pero mientras Hegel vio en la autoconciencia filosófica el final absoluto de este movimiento, Dilthey rechaza esta pretensión metafísica como dogmática. De ese modo se abre para él el horizonte ilimitado de la comprensión histórica. Esta significa un constante incremento de la autoconciencia, constante ampliación del horizonte vital. No hay parada ni retroceso. La universalidad de Dilthey como historiador del espíritu reside justamente en esa ampliación indefinida de la vida a través de la comprensión.
He aquí la extrapolación. Los docentes de enseñanza secundaria, durante su formación inicial, han incorporado un saber específico, el saber de su especialidad; se consideran a sí mismos «especialistas». No pueden eludir la dinámica reflexiva: además de su saber de especialistas, son conscientes de poseerlo, y construyen una autoimagen en la que esa posesión les sitúa.
Sin embargo, el movimiento de su autoconciencia por lo general se detiene aquí. La propuesta didáctica y de formación docente, a la cual me he referido más en detalle en un artículo anterior, y que he denominado como recuperación autobiográfica y narrativa, propone expandir indefinidamente el bucle de retroalimentación entre el saber y la experiencia vital ocurrida en el momento pasado de su adquisición.
Durante los procesos de formación docente el campo de la conciencia fue ocupado por un supuesto saber objetivo y ajeno. Recordamos parte de lo aprendido, pero no cómo lo hemos aprendido –la experiencia vital de su aprendizaje– Ahora se trata de pensar en las formas en que ese saber fue adquirido, se trata de pensar en cómo fue pensado. En este segundo momento, aquel supuesto saber objetivo deja de ser el mismo, ya no es el saber del especialista el que ocupa la conciencia sino la autoconciencia de su adquisición. Los contenidos de la formación se particularizan como experiencia personal, y al mismo tiempo se expanden como saber vital y narrativo.
Mientras la tarde cae detrás de las ventanas de El Cairo, y la cafetería se llena de gente, pienso en este viaje a la Argentina, con mis visitas a las ciudades de Córdoba y Rosario, escenarios de mis recuerdos infantiles y adolescentes, como un viaje de la memoria: sus notas dominantes pertenecen al orden de los recuerdos, y al esfuerzo por leer el presente desde claves descubiertas en el pasado. Al contemplar una vez más esta ciudad a través de los cristales pienso nuevamente en sus contrastes; los cuales, al ser mirados desde una óptica de enseñante, me remiten al contraste/complementariedad entre el discurso lógico y expositivo, y la potencia narrativa de aquello que se cuenta como historia propia. La cuadrícula del entramado urbano colonial atravesada y descompuesta por una vegetación y un río fluyendo desde siempre.
[1] Gadamer, H.G. (ed. 1986) Verdad y Método, Salamanca: Ed. Sígueme, T.1, p.38
Entrada actualizada el 18/6/2014
Hacer preguntas y escuchar
El silencio y la ausencia mueven el pensamiento; son los actos propios de la escucha. Callar y sólo mostrar el misterio, aquello que falta completar.
Quizás algunos lectores de este blog ya habrán notado que algunas de las últimas entradas son reescrituras de artículos anteriores. En estos momentos siento estar finalizando una etapa vital y comenzando otra, marcada por el alejamiento de la docencia directa con alumnos adolescentes. No obstante, recupero la proximidad a la vida del aula al repasar y corregir antiguos materiales y continuar en contacto con compañeros de profesión, intercambiando impresiones y experiencias.
Releo ahora unos apuntes escritos hace unos años, durante un viaje a la Argentina.
Corría el mes de agosto de 2009. Durante estos soleados días del invierno austral viajo por la provincia argentina de Córdoba en compañía de mi madre. Parte de su juventud y también de mi infancia transcurrieron entre montañas bajas y de vegetación mediterránea, que ahora me recuerdan Cataluña. Las imágenes del pasado aparecen suscitadas por testimonios buscados, otras veces por su ausencia o por la mera indicación del paso del tiempo.
Apunto la siguiente idea:
El silencio y la ausencia mueven el pensamiento; son los actos propios de la escucha. Callar y sólo mostrar el misterio, aquello que falta completar. De los recuerdos a la didáctica. A pesar de la distancia y el cambio radical de escenario vuelvo a pensar en mis clases. Ahora para volver a reflexionar sobre el papel de la escucha –del silencio y de la ausencia– en una pedagogía abierta y no obturadora del pensamiento de los alumnos.
Dejo a un lado la libreta y pienso en una charla con mi colega y amigo Emilio Urbina, mientras almorzábamos en el aeropuerto de Barcelona antes de mi partida. Me explicaba entonces lo ocurrido en una clase de «Educación para la Ciudadanía» con uno de sus grupos de la educación secundaria obligatoria. Habían debatido animadamente sobre la pena de muerte. Para asombro y estupor de Emilio, la mayoría de sus alumnos defendieron la pena capital, utilizando como argumento lisa y llanamente la «ley del Talión«.
Me cuenta cómo, mediante preguntas intentó reconducir el debate hacia la reflexión sobre la dignidad de la persona humana, el valor y el sentido de la rehabilitación, la capacidad de las personas para construir y reconstruirse a sí mismo. Siempre mediante el diálogo y formulando preguntas. El resultado fue una creciente polarización entre la mayoría defensora de la pena de muerte y la minoría crítica, la cual, de manera no manifiesta pero sí evidente, incluía al propio Emilio.
Me quedo un momento en silencio, y luego le pregunto:
–¿Entre las preguntas que hiciste a tus alumnos, había alguna que te sintieras incapaz de responder? ¿Alguna pregunta pudo haber producido en ellos la impresión de que necesitabas de su ayuda para responderla? ¿O, por el contrario, se trataba de preguntas que tenían por finalidad que reconocieran la equivocación de sus creencias?
Emilio pensativo guarda silencio. Agrego entonces:
–Estos mismos interrogantes me surgen cuando leo los diálogos de Platón (con todos mis respetos por la venerable mayéutica), o cuando veo los vídeos de los talleres del profesor Óscar Brenifier, (especialista en “filosofía práctica” y en hacer sentir incómodo a su auditorio.)
Con estos comentarios no intentaba hacer una crítica a Emilio (ni tampoco, válgame Dios, a Platón o a Brenifier), sino más bien me estaba refiriendo a mi propia experiencia en el aula. Las pocas veces que había conseguido promover algo que pudiera ser considerado una “investigación filosófica”, sin utilizar recursos “dirigistas” con apariencias participativas, me encontré al final del debate con esta pregunta: “¿Y tú profe qué piensas?” Síntoma claro de que las cosas habían ido un poco mejor, al menos en lo que se refiere al respeto por el pensamiento propio de los alumnos, y el efecto no obturador de mi propia práctica. Algunas veces he respondido diciendo lo que efectivamente pensaba, otras he sustituido la respuesta con nuevas preguntas. En realidad esto ahora poco importa. Lo interesante era que el “¿tú que piensas”? había desplazado al “¡no estoy de acuerdo!”, y la polarización había quedado disuelta –aunque no necesariamente el disenso– en un clima de búsqueda compartida.
Recuerdo ahora unas notas escritas hace un tiempo sobre las condiciones previas para que el intercambio dialógico realmente estimule en los estudiantes la expresión y la reflexión crítica de su pensamiento:
- El convencimiento claro y honesto de que siempre hay algo que sólo los alumnos pueden decir.
- Que ese algo no es sabido por el docente, al menos en la forma como ellos lo pueden pensar y expresar.
- Que, además, realmente vale la pena escucharles. De alguna forma, aquello que dicen puede transformar o enriquecer lo que piense el docente.
La actitud contraria, esto es, la convicción de que los alumnos no tienen nada importante para aportar, y que lo importante sólo lo sabe y puede expresar el profesor o la profesora, únicamente genera pseudodiálogos, preguntas retóricas o evaluadoras, y el cierre expresivo del pensamiento de los jóvenes.
Regresé de Córdoba con la percepción interior, no tanto de que esta hermosa ciudad había cambiado mucho desde mi infancia, como que, después de revisitarla, lo que comenzaba a cambiar era el recuerdo de mi propio pasado. Comprobaba una vez más que al explicar(nos) experiencias ya vividas las reconstruimos y también nos modificamos. Si aceptamos que el aprendizaje es en definitiva modificación del comportamiento, podemos concluir que para aprender, muchas veces solo se necesita de alguien que haga preguntas de verdad y, además, sepa escuchar realmente las respuestas.
Revisando antiguos archivos me encuentro con una contraportada del diario El País, guardada hace ya mucho tiempo. Se trata de un reportaje a dos reconocidos arquitectos: Juan Navarro Baldeweg (creador del proyecto del Teatro del Canal de Madrid) y su colaborador y discípulo Andrés Jaque.
En 1998, Navarro obtuvo la prestigiosa Medalla Tessenow, que permite que el galardonado beque en Alemania, durante un año, a un arquitecto joven. El elegido fue el madrileño Andrés Jaque, que entonces colaboraba en su estudio. Aunque les separan más de 40 años, ambos plantean cuestiones a las que sus colegas suelen contestar: «Eso no es arquitectura».
«Estamos en un momento muy formalista, pero la arquitectura no se agota en los edificios», explica Navarro Baldeweg. No es, pues, extraño que la futura tesis doctoral de Jaque, dirigida por el propio Navarro, analice los aspectos físicos de la prestidigitación: «La atención se fija en un punto, y la magia sucede en otro«, explica Jaque. «En un espacio complementario», abunda Navarro. «La arquitectura crea emociones a partir no de cosas extraordinarias, sino cotidianas». El maestro pone un ejemplo: la luz durante el barroco. El discípulo, otro: la organización de un supermercado. Los dos creen en un «funcionalismo ampliado» que supere el predicado por la Bauhaus. «Jamás se consideró una obligación del funcionalismo atender a lo invisible, pero lo es», explica el arquitecto cántabro.
En la entrada anterior de este blog surgió el tema de la gestión del espacio y de las posiciones en el aula. Cuando terminé de leer el reportaje a los arquitectos Navarro y Jaque se me ocurrió pensar la clase como una arquitectura, o también como un escenario de predigistación, donde un conjunto de acciones, contenidos y actividades se dibujan como paredes o tabiques intangibles, actos de magia no siempre reconocidos. De esta forma, las fronteras explícitas -el discurso docente, los diseños curriculares, incluso los materiales tecnológicos-, de ser protagonistas se convierten en contexto, de ser forma actualizada pasan a ser materia que sólo se da como potencia, como posibilidad. Lo auténticamente significativo es invisible. Como en la prestidigitación, siguiendo la analogía de Jaque, también en la clase “la atención se fija en un punto –los materiales y discursos explícitos–, y la magia sucede en otro –los aprendizajes invisibles–”.
Una pedagogía que revalorice la importancia de los imprevistos se asentaría en un supuesto básico: la relación entre el docente y el hecho pedagógico no es una relación de “causalidad eficiente”. No se da el caso de que el docente actúe, y mecánicamente se produzcan determinados efectos pedagógicos. Esta concepción mecanicista de la práctica en el aula encierra una buena dosis de omnipotencia: está claro que la tarea de los profesores es importante, pero sus efectos no son los únicos y no siempre los conscientemente buscados. Ante esta realidad creo importante redefinir la función docente como promoción de condiciones de posibilidad: los maestros o los profesores serían facilitadores que procuran generar condiciones para que se produzcan ciertos hechos o situaciones pedagógicas deseables. Pero también hemos de ser conscientes de que esto último no siempre se consigue; y que, con muchísima frecuencia, los momentos más fructíferos en la clase surgen a raíz de circunstancias fortuitas.
Una pedagogía del imprevisto puede ser sumamente provechosa, siempre que, claro está, no descanse en la confianza de que lo deseable depende de lo inesperado; sino más bien en que, cuando un imprevisto significativo ocurre, se tenga la perspicacia para reconocerlo y la capacidad para saber aprovecharlo. Para ello es necesario ser receptivos y flexibles; y, sobre todo, estar atentos y relajados, estados anímicos no muy compatibles con una auto-exigencia excesiva.
La revalorización del imprevisto en la mediación contextual de la práctica docente, trae aparejada la reducción de la ansiedad que suele provocar una habitual distancia entre las teorías pedagógicas ideales y las prácticas reales en el aula. Nos alejamos así de una posible actitud mesiánica: ninguna teoría es tan óptima, ni nuestras pretensiones y objetivos previos son siempre las causas de los mejores efectos pedagógicos posibles.
Tal como proponen los modelos contextuales (Tikunoff, Doyle, Koeler y Broffenbrenner) los efectos pedagógicos sólo pueden ser valorados teniendo en cuenta una gran variedad de variables, las cuales incluyen el tejido semántico de los discursos, las interrelaciones emocionales, así como las negociaciones entre las finalidades institucionales y las prácticas reales de los participantes, puestas en juego a través de diversos sistemas de evaluación y reconocimientos. El foco de la atención consciente está puesto en un sitio, pero “la magia está ocurriendo en otros lugares”.
¿Significa todo esto abrazar una suerte de nihilismo docente, del tipo: “como muy poco depende de lo que haga, entonces… para qué innovar”? La respuesta estaría precisamente en lo contrario: son todas aquellas circunstancias, cuya emergencia de mí no dependen, las que me ofrecen un riquísimo material para la innovación, además de provocar el entusiasmo por lo novedoso y la tranquilidad que permite una responsabilidad distribuida.
En ese momento percibí el mundo propio y personal de los alumnos como una corriente dinámica y desordenada que corría por fuera de las aulas; y dentro de éstas, un mundo ordenado y ajeno, que transcurre lentamente entre el timbre de entrada y el timbre de salida.
Pensando en mis esfuerzos por modificar las dinámicas radiales y la distribución jerárquica del espacio, que sitúan al docente en el centro de la clase, recordé algunos experimentos realizados durante un curso de Psicología y Sociología, una asignatura optativa de 1º de bachillerato, con un grupo de unos veinte alumnos.
Cada día entraba en el aula y me sentaba en cualquier lugar que estuviera desocupado. En cualquiera, menos en el sitio habitual del profesor, es decir, nunca de espalda a la pizarra y enfrentado a las filas de sillas y mesas de los alumnos.
Una vez que me sentaba, todos los alumnos modificaban sus lugares habituales, pero siempre lo hacían tendiendo a mantener la distribución radial; como si, aunque intentase alterar mi posición física no consiguiera modificar mi estatus de profesor y el rol asignado que de dicha posición se derivaba.
Lo que también hice algún día fue ponerme a conversar con cualquier alumno o grupo de alumnos escogidos al azar, mientras los demás seguían hablando libremente puesto que todavía no había dado la señal formal de que la clase había comenzado. Luego de un rato, desde el lugar donde estábamos situados mis interlocutores ocasionales y yo, levantaba un poco la voz e intentaba hacer partícipes a los demás de la conversación que estaba manteniendo en el pequeño grupo, dando por sentado que, aunque no hubiera habido ninguna indicación formal, el trabajo de clase ya había comenzado.
En otras ocasiones, luego de haber preguntado sobre si alguien había pensado una idea relacionada con lo tratado en la clase anterior, y recibir un comentario de algún alumno, he intentado convertir ese comentario en un posible tema de discusión. Entonces le he pedido al autor del comentario que asumiera la tarea de moderar el debate. El alumno o la alumna pasaba al frente de la clase y yo me sentaba en su silla.
Pensando en todos estos intentos por “des-formalizar” el encuadre tradicional del aula, recordé una clase de hace un tiempo. Era la sexta hora de viernes, en un grupo de segundo de bachillerato. Tocaba explicar la Metafísica de Descartes. Los alumnos estaban manifiestamente cansados, después de haber soportado cinco clases, no todas seguramente muy entretenidas. Luego de anunciar el tema, Bea, una de las alumnas más participativas, manifestó su dificultad para poder prestar atención a un seguramente somnífero rollo sobre la filosofía racionalista, convirtiéndose con este reclamo en portavoz de todo el grupo. No sin cierta ironía le pregunté que porqué, si el tema era nuevo y prometía ser muy interesante. A lo que Bea respondió, esta vez imitando mi tono irónico, que ya habían aprendido demasiadas cosas nuevas durante esa mañana.
En ese momento se me ocurrió formular una pregunta a todo el grupo, sin pensar que dicha pregunta finalmente se convertiría en una actividad que ocuparía toda la hora.
–¿Qué habéis aprendido durante la mañana de hoy?
Las respuestas fueron múltiples, dichas todas a la vez, mezcladas con bromas y digresiones varias. Entonces pedí un poco de atención, esperé en silencio, interrumpido sólo con la mención de algún que otro alumno que se resistía a detener el bullicio. Cuando finalmente todos más o menos habían callado escribí en la pizarra la siguiente frase incompleta: Esta mañana he aprendido…
Seguidamente propuse lo siguiente:
–En un hoja en blanco podéis completar esta frase explicando lo que consideréis más importante entre todo lo aprendido durante la mañana. Puede ser un contenido de alguna asignatura, pero también puede ser el resultado de alguna experiencia tenida fuera de clase, en el patio o en los pasillos, al desayunar o al coger el autobús para venir al Instituto.
Pasados unos diez minutos, y antes de comenzar las lecturas, volví a dirigirme a todo el grupo:
–Mientras vayáis leyendo, que cada uno escoja lo dicho por otro compañero, para que en una segunda ronda le pueda hacer una pregunta sobre por qué ha considerado importante ese aprendizaje, o pedirle cualquier otra aclaración que considere oportuna.
Seguidamente me dirigí a Bea:
–¿Te apetece moderar el resto de la actividad?
— Si claro, profe –respondió sonriente.
Lo que inicialmente pensé como un pequeño ejercicio para distraer y relajar al grupo, se convirtió en un trabajo de diálogo colectivo que duró toda la clase. Dedicamos los últimos minutos a responder a la pregunta ¿Qué hemos aprendido…, en la clase de hoy?
Algunas cuestiones que me llamaron la atención:
- El cansancio y el tedio inicial de esa sexta hora se convirtió en una participación animada y divertida.
- La mayoría de los aprendizajes comentados se refirieron a cuestiones que tenían que ver con las relaciones personales o con circunstancias vividas fuera del aula, muy pocas al trabajo de clase.
- Entre estas pocas, casi todas eran críticas a los profesores o hacían referencia a dificultades vividas en algunas asignaturas.
En ese momento percibí el mundo propio y personal de los alumnos como una corriente dinámica y desordenada que corría por fuera de las aulas; y dentro de éstas, un mundo ordenado y ajeno, que transcurre lentamente entre el timbre de entrada y el timbre de salida.
Entrada editada en base a la corrección y ampliación de una anterior, publicada el 19/3/2010
Notas a pie de aula: sentido y significado

Alberto es una de esas personas que da gusto trabajar con ellas. No lleva mucho tiempo en la docencia y, sin embargo, parece moverse con naturalidad y eficacia dentro del enjambre de relaciones en el que esta profesión nos sumerge. No he presenciado ninguna de sus clases. Sin embargo, a tenor de su actitud general, no me resulta difícil intuir cuál es su estilo: sabe escuchar, por lo general está alegre, sus comentarios sobre los alumnos suelen ser positivos y, sobre todo, muestra una gran curiosidad y deseo de aprender de la experiencia de los demás.
Junto a siete profesores más, Alberto y yo integramos el Departamento de Sociales (yo soy el único de filosofía). Hoy, antes de que sonara el timbre de entrada, me mostró unas hojas en las que sus alumnos de segundo de secundaria habían escrito lo que pensaban sobre la forma de hacer sus clases y sobre la asignatura de Geografía en general.
–Qué interesante… –dije–. Me parece muy necesario conocer lo que piensan los alumnos sobre lo que hacemos–. Permanecí un momento en silencio y luego agregué: –Pero también creo que tal vez sea posible dar un paso más.
Mientras leía las notas escritas por sus alumnos pensé que Alberto les había permitido expresar lo que pensaban sobre su trabajo y sobre la materia, lo cual ciertamente no era poco. Sin embargo, en este esfuerzo por facilitar la expresión del pensamiento de los alumnos intuía que la figura del docente seguía ocupando el centro de la clase.
–Creo que no acabo de comprender del todo lo que me dices. A ver…, ¿por qué no me lo explicas un poco más?
No sabía muy bien qué decir. No era cuestión de dar una conferencia en ese breve descanso que tenemos entre clase y clase. Se me ocurrió entonces un ejemplo sencillo.
–Supongamos que tienes que explicar accidentes geográficos, por ejemplo qué es una bahía y qué es una península. Podrías comenzar dando una definición precisa, semejante a la que hay en el manual, luego buscar ejemplos y, finalmente, proponer un ejercicio práctico que consista en dibujar un mapa. Y disculpa la tontería de ejemplo que te estoy poniendo.
–No, no… Si es más o menos lo que acostumbro a hacer –respondió Alberto con su amabilidad habitual.
–También podrías hacer algo diferente, por ejemplo decir a los alumnos que seguramente ellos ya saben lo que son estos accidentes, y que ahora se trata de escribir una historia, un recuerdo o alguna otra idea que aparezca en sus mentes asociadas a las palabras “bahía” y “península”. Podrían escribir lo que se les fuera ocurriendo en sus libretas, no más de diez o doce líneas. Luego leer y comentar los escritos de cada uno. Mientras tanto podrías ir apuntando en la pizarra frases síntesis de lo que fueran diciendo y agregar al lado el nombre del alumno o la alumna que lo ha leído.
–Ciertamente que si contáramos con una pantalla digital y cada alumno tuviera un portátil conectado a Internet, utilizando Twitter, todos podrían compartir en tiempo real aquellas ideas que las lecturas de sus compañeros les fueran sugiriendo –añadió Alberto, mostrando una familiaridad con las TIC seguramente mayor de la que yo pueda tener.
–Supongamos que un alumno lee algo así: “Las palabras ‘bahía’ y ‘península’ me recuerdan unas vacaciones en la playa de hace unos tres veranos. Íbamos con mis padres a bañarnos a una bahía en la que había muy poca gente y el agua estaba muy limpia y tranquila. Un día decidí dar un paseo. Tenía curiosidad por ver qué había más allá de lo que podíamos ver desde donde siempre nos poníamos. Luego de caminar un buen rato llegué a una península formada por una gran roca que se sumergía en el mar sin que hubiera a su lado nada de arena. En lo alto de la roca había un faro que durante la noche se encendía y podíamos ver desde la pequeña casa que alquilábamos.
El alumno entonces se queda en silencio. No ha escrito nada más, aunque quienes le escuchabais tuvisteis la impresión de que la historia no había terminado. En lugar de pedirle que defina lo que es una bahía o una península, a partir del ejemplo que ha puesto, tú lo animas a que continúe. Te responde que no tiene nada más que contar. Entonces le dices que no es importante que lo que cuente realmente haya sucedido, que intente imaginar un final para su historia.
Luego de un momento prosigue: “En el faro vivía un señor mayor que justo cuando me acerqué estaba pescando. Mi primera reacción fue la de marcharme por temor a molestarle, pero el señor sonrió y me preguntó si sabía pescar. Le dije que no. Al rato comenzó a explicarme cómo lo hacía, indicando los elementos que necesitaba y los pasos que debía seguir. Cuando regresé nuevamente con mis padres les conté lo que me había pasado. Con su ayuda monté un pequeño equipo de pesca y me inicié en una actividad que me mantuvo ocupado el resto de las vacaciones”.
Le pides finalmente que intente sacar una conclusión de su relato: “Las penínsulas sirven para pescar porque se adentran en el mar, y éste se hace profundo a los pocos metros, cosa que no ocurre si nos ponemos a pescar desde una bahía. Además, las personas cuando no están en la ciudad o están de vacaciones parecen más amables”.
–Luego de esta experiencia narrativa –continué diciendo–, es posible que los conceptos propuesto se hayan integrado de una manera mucho más consistente que si se hubiera explicado una definición y luego se hubiera propuesto como actividad dibujar un mapa.
–¿Por qué lo crees? –preguntó Alberto–.
–Porque de esta forma nuestro alumno habría conseguido convertir un contenido expositivo en un saber narrativo –respondí–. En las narraciones, aunque los significados puedan ser ajenos u objetivos, al ser integrados en una trama el narrador los hace suyos. Además de aprender su significado, les encuentra un sentido.
–¿Qué diferencia hay entre significado y sentido?
–El significado es aquello que compartimos y que permite comunicarnos entre los individuos que utilizamos una misma lengua. El sentido, en cambio, sería algo así como la “coloración” que, de manera personal e intransferible, le damos al significado. El sentido es una construcción subjetiva que utiliza de manera predominante materiales emocionales o estéticos ofrecidos por un contexto experiencial determinado.
Pero también –añadí– en la realización de esta experiencia, el alumno ha conseguido algo más: pensar en su propio pensamiento, ejercitar la experiencia auto-reflexiva de pensar. El punto de partida no ha sido una explicación sobre accidentes geográficos dada por el docente, ni tampoco la respuesta a una pregunta que los alumnos debían de contestar luego de leer el manual. Por el contrario, se partió del supuesto de que ellos seguramente algo ya sabían sobre la cuestión, y se les propuso que escribieran o que explicaran no lo que sabían, sino las ideas, los recuerdos o los sentimientos, que el hecho de pensar en lo que ya sabían podía suscitarles. Naturalmente que al convertirse esta experiencia en algo compartido con los demás compañeros, esta dinámica narrativa y creativa puede llegar a enriquecerse notablemente.
El timbre ya había sonado y yo tenía que entrar en una clase de segundo de bachillerato para explicar la filosofía empirista de Hume. Con el contenido de la charla con Alberto aún en mi mente entré en el aula preguntándome de qué forma podía convertir la «crítica a la idea de causalidad como conexión necesaria” en una experiencia de auto-conciencia narrativa. Una circunstancia me lo impedía o al menos lo dificultaba, haciéndome sentir no precisamente muy feliz: ahora debía ser lo más claro posible en la explicación de una materia compleja; y además no podía entretenerme demasiado puesto que para la próxima semana estaban previstos los exámenes trimestrales. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene cumplir con la programación si pretendíamos que los alumnos fueran bien preparados a las pruebas de acceso a la universidad.
La institución educativo no sólo permite a los alumnos expresar los pensamientos propios únicamente entre clase y clase, en los pasillos, en sus “intersticios”; también lo hace con los profesores. Aunque en nuestro caso, quizá debamos preguntarnos si aquello que nos impide hacerlo en el aula no será también todo aquello que de la institución llevamos dentro. Los profesores transitamos una profunda “socialización profesional” y solemos actuar en consecuencia. Por esta razón no nos resulta fácil modificar una práctica docente repetida y consolidada a lo largo de muchos cursos escolares.
Esta entrada fue escrita tomando como base otra anterior, publicada el 5/3/2010